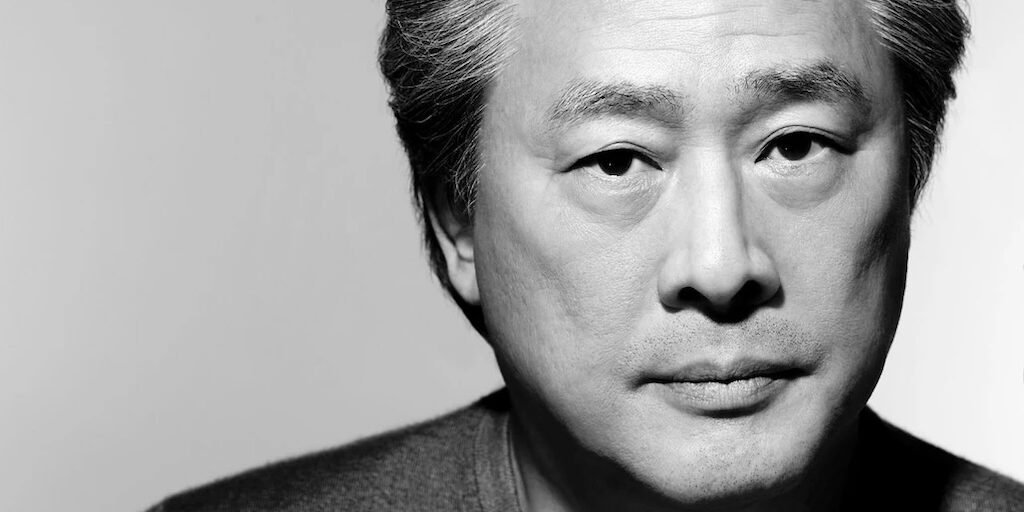(Países Bajos, Alemania, Japón, Afganistán, 2018)
Dirección: Aboozar Amini. Duración: 88 minutos.
Rodado en Afganistán durante un periodo de tres años, Kabul, City in the Wind estructura su relato documental a partir de dos líneas narrativas: la primera, la historia de Abas, un colectivero temporalmente desempleado (a causa de las reparaciones que su micro necesita); y la segunda, la de los hermanos Afshin y Benjamin, dos niños que, ante la ausencia —también temporaria— de su padre (un policía obligado a abandonar la ciudad por amenazas de muerte), deben llevar a cabo las tareas del hogar. Así, juntos recorren las polvorientas calles, realizan trabajos comunitarios y, de vez en cuando, como poseídos por el saber inconsciente de que siguen siendo niños, se toman un rato para jugar con lo poco que hay a su alrededor.
En un principio, esta estructura le ofrece a Aboozar Amini un ida y vuelta que dota al film de cierto equilibrio, fluidez y, en especial, de un atractivo contraste en su retrato de la vida en Kabul desde dos puntos de vista. Sin embargo —y en parte como consecuencia de la pasividad que se desprende de la rutina del inmovilizado Abas—, la primera de esas líneas pronto parece empantanarse y retener poco de su atractivo inicial. De hecho, su secuencia más cautivadora probablemente también sea la más “intervenida” formalmente, la que más se aleja del registro fly on the wall que caracteriza a la mayor parte del documental. Se trata de la escena en la que Abas, encuadrado en un primer plano cerrado y con el fondo desenfocado, relata en primera persona y mirando a cámara la cruenta pesadilla que lo persigue desde hace años.
Por el contrario, cuando la película sigue a sus infantes protagonistas deambulando por la ciudad, el grado de cercanía alcanzado por Amini es tal que se podría prescindir por completo del tratamiento previamente citado y simplemente apelar al seguimiento de los hermanos. Es en dichas escenas, cuidadosamente desarrolladas entre el límite de lo íntimo y lo invasivo, que el director logra adentrar a los espectadores en la ventosa y gris realidad de esta ciudad afgana. Asimismo, en tales recorridos captura momentos tan espontáneos en su ocurrencia como significativos a nivel dramático; entre ellos, la caminata por el cementerio con el más pequeño de los hermanos jugando a encontrar las tumbas de quienes murieron más jóvenes, la incómoda canción infantil del gato que se fue a la guerra y murió, o el sonido de una explosión a la distancia, suficientemente repentino como para detener el ocio, pero no lo suficientemente atípico como para que dicha detención sea prolongada.
En este sentido, resulta pertinente reparar en cómo es retratado el lacerante viento de Kabul, ese que ensordece y obstruye la visión, que erosiona y desgasta, que signa el paso del tiempo y, sobre todo, que funciona como reflejo perfecto del principal mal que aqueja a los habitantes de la ciudad. Tal como los frecuentes y repentinos ataques suicidas (los suicide bombings), el viento molesta a los personajes manifestándose espontáneamente en medio de las calles y dificultándoles la vida urbana (el propio padre de los niños, antes de abandonarlos, les dice claramente “eviten las áreas con mucha gente”). Es cierto, las explosiones permanecen en el fuera de campo en el film, pero incluso desde allí son percibidas como una amenaza constante, como un elemento más de Kabul al cual, como a su viento, hay que acostumbrarse.
Allí radica la principal denuncia del film, en la normalización de los estragos de la guerra, en el hecho de que la finitud de la vida pase a ser tratada con indiferencia, con liviandad y hasta con humor; como demuestra un hombre mayor al cuestionarse si su sociedad se ha acostumbrado a perder a cientos de personas por día y, apenas termina dicho pensamiento, procede a cambiar de tema y hablar del clima. Similarmente, los niños hacen música con piedras al interior de un tanque deshecho y Abas intenta arreglar su ruinoso micro, el cual posee múltiples agujeros de balas en uno de los costados, pero nada de eso parece importar. No al documental, en absoluto, sino a los habitantes de Afganistán, quienes cantan sobre su país burlándose de ellos mismos (“hogar de ladrones e inconscientes”) y no reparando en aquello que los niños descubren en una de las escenas más simples y memorables del film: tras lanzar piedras por los aires, con fuerza, enojo y hacia enemigos imaginarios, sus manos acaban lastimadas; víctimas, al igual que Kabul, de las consecuencias de la violencia.
@ Joaquín Chazarreta, 2019 | @JMChazarreta
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.