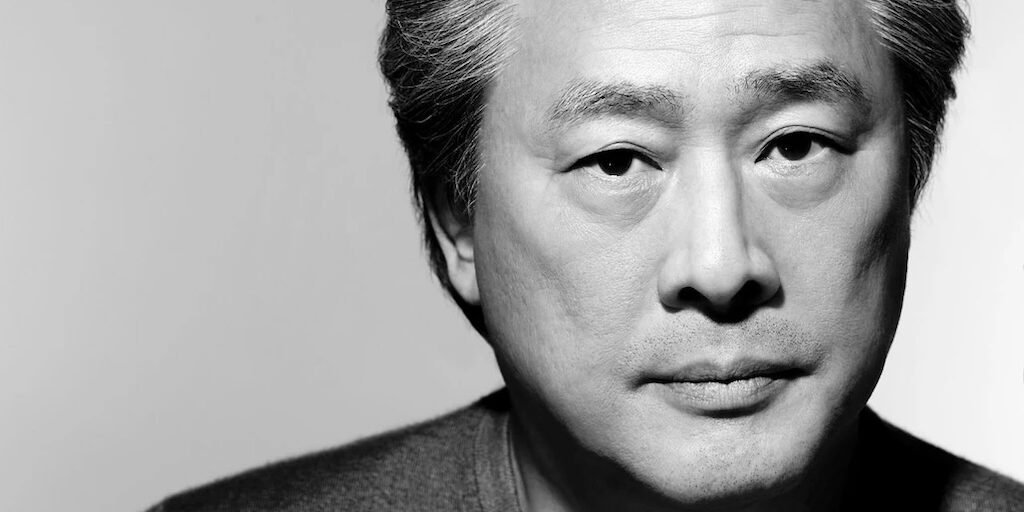Martes 22 de noviembre.
Los films se van sucediendo en la nueva edición del festival. A continuación, la primera tanda de críticas.
El Silencio, de Arturo Castro Godoy (2016 – Competencia Argentina), por Matías Orta
Tomás (Tomás Del Porto), un adolescente de 17 años, de pronto debe lidiar con que su novia está embarazada. Luego de tantear la posibilidad de recurrir a un aborto, deciden tenerlo, pero él no está seguro. Es incapaz de contarle todo a su madre (Vera Fogwil), no confía en su padrastro, y tampoco recurre a sus amigos. Entonces se escapa de la casa y va a San José, pueblo que podría conectarlo con su padre, a quien jamás conoció. Allí conoce a Camilo (Alberto Ajaka), un carpintero naval, que vive con María (Malena Sánchez), su esposa, y Mateo, el hijo pequeño de ambos. Tomás le pide trabajo, y ambos comienzan una relación de jefe y empleado, de mentor y maestro, que en realidad esconde sentimientos más íntimos y difíciles (y dolorosos) de expresar.
Filmada en la provincia de Santa Fe, El Silencio (2016) es la ópera prima del venezolano Arturo Castro Godoy. A la manera de los hermanos Dardenne en películas como El Hijo (Le Fils, 2002), Godoy planeta un drama centrado en lo que nunca se dice en voz alta, pero que está ahí, cerca de la superficie. Un factor clave es el trabajo del joven Tomás Del Porto, quien actúa hablando poco y usando mayormente la mirada. Igual de destacable es el desempeño del siempre fascinante Alberto Ajaka. La química entre ambos termina siendo otro factor determinante para que la película funcione.
El Silencio propone una historia dura, con dilemas personales, pero nunca deja de transmitir esperanza, redención, amor.
El Auge del Humano (Argentina 2016 – Competencia Argentina), por Alejandro Turdó
El mundo conectado
Eduardo Williams hace su debut en largometraje con El Auge del Humano (2016), una suerte de ensayo y ficción documentalista que sigue las experiencias de jóvenes en tres continentes distintos, sus vivencias, su entorno y su devenir.
Chicos y chicas de Argentina, Mozambique y Filipinas componen los tres actos del film, a través del cual el director les sigue los pasos dentro de una narrativa compuesta en partes iguales por acciones guionadas e improvisadas, las cuales combinadas nos ponen frente a una obra intimista, que nos mete dentro de universos muy particulares.
Apoyándose en una estructura que evita las líneas rectas, el entorno de los personajes se vuelve un personaje en sí mismo. Si bien no hay muchos puntos en común entre los interpretes principales de diferentes partes del mundo -más allá de su rango etario- es posible identificar a la Conectividad como idea unificadora, a través de Internet y las Redes Sociales, poniendo en evidencia cómo las nuevas formas de comunicación interpelan de igual forma a un chico de las urbes del Gran Buenos Aires y a uno de la región tropical de Filipinas.
Con un registro cinematográfico que varía su formato entre acto y acto, Williams consigue acercarnos a experiencias de geografías distantes pero más cercanas de lo que imaginaríamos en una primera instancia.
La Noche, de Edgardo Castro (Argentina, 2016 – Nuevos Autores), por José Luis De Lorenzo
El chupón
Desde su paso por festivales, La Noche (2016) es el film del que todos hablan, por la crudeza de sus imágenes, por la audacia del actor y director (Edgardo Castro) de hacerse cargo del personaje principal; por el registro tan real de la vida nocturna en bares, albergues transitorios y clubes nocturnos que solo podría ser puesto en escena por alguien que haya transitado una experiencia similar; y, por sobre todo, animarse. A su vez, el final. Uno de los mejores finales que haya tenido un film nacional en estos años.
La Noche es la opera prima de Castro, quien también interpreta a Martín, un solitario que deambula por la noche de Buenos Aires exponiéndose a todo tipo de excesos, desde aspirar cocaína a mansalva en baños y pasillos de boliches, hasta buscar sexo casual por cuanto lugar transite. Martín es un alma perdida en la ciudad de la que poco se conoce sobre su actividad diurna, ni siquiera sobre su pasado. Está ahí, sin iniciar ningún tipo de búsqueda sino un recorrido.
Si bien extrema en el contenido de carácter sexual que imprime a partir de los minutos iniciales, La Noche no debe verse como un film que solo busca recrear escenas ardientes con el objeto de provocar; tienen un sentido de realismo poco visto y no es comparable con el trabajo de otros directores como Gaspar Noé, cuya utilización coreográfica de escenas de sexo tienen una intención implícita de mera transgresión.
Se suele comparar al film de Castro con el cine de José Celestino Campusano, aunque el registro es otro. El de Campusano, como lo indica el nombre de su productora, es un cine bruto. Lo de Castro, fuera de sus planos secuencia y de su realismo, es un tanto más cuidado y, de hecho, emotivo. El desenlace hacia el que converge este relato de andanzas descoloca, porque se espera que transcienda como en toda épica, un surgimiento y eventual caída, cuestión que no sucede y permite embelesar al film con una charla de bar entre dos personajes que inicialmente consideramos de la fauna nocturna salvaje y resultan ser dos Bambis.
La Noche es una marca que quizás se vaya dentro de unas semanas, pero de la que nunca nos olvidaremos.
Kékszakállú, de Gastón Solnicki (Argentina, 2016 – Competencia Latinoamericana), por A.T.
El vacío intrascendente
El nuevo opus de Gastón Solnicki se llama Kékszakállú (2016), y es un film basado libremente en El Castillo de Barbazul, ópera de principios del siglo XX del compositor húngaro Béla Bartók.
Sin un argumento fuertemente construído, los 72 minutos de duración del film exponen en forma desarticulada las vivencias de un diverso grupo de jovencitas de clase media-alta que experimentan -entre otras cuestiones- su ingreso en la adultez, la dinámica dentro del grupo familiar, las relaciones de pareja y otras cuestiones que se perciben definitorias en una edad tan especial.
Con una estética y una impronta narrativa que por momentos remiten a los primeros largometrajes de Lucrecia Martel, llenos de silencios, con secuencias sumamente estáticas que transmiten un clima antes que una historia, Kékszakállú se presenta como una búsqueda antes que una obra concreta, con todas las consecuencias que esto puede traer poniéndose en el lugar del espectador.
Solnicki repite ese espíritu del devenir familiar, como lo hiciese anteriormente con la cuasi-autobiográfica Papirosen (2011), pero en esta ocasión con menos efectividad.