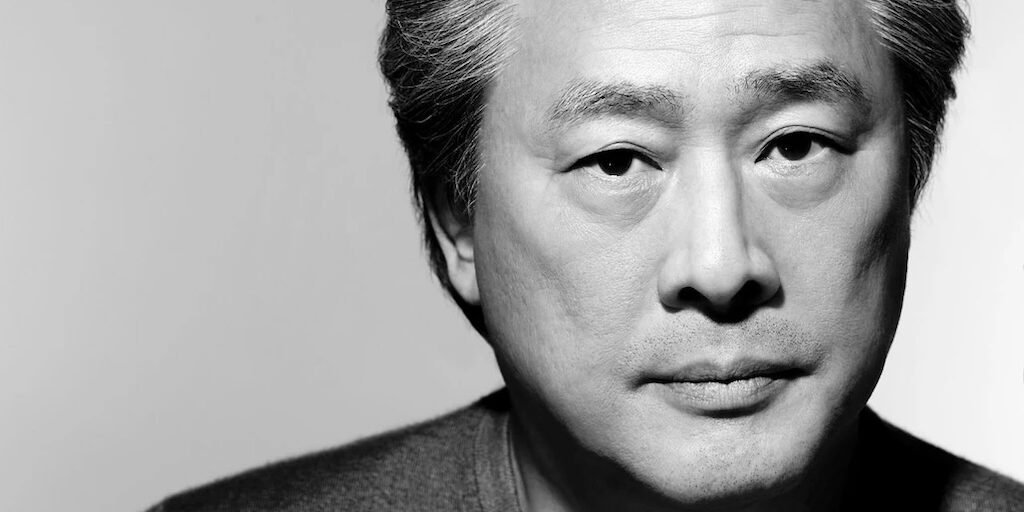¿Cómo podemos abordar la identidad de un conjunto de individuos en la frontera entre Finlandia y Rusia hoy en día, cuando siguen siendo descubiertas masacres de hace varias décadas? El también periodista Andrés Duque esquiva la posible indiferencia frente a esta respuesta a medida que aprovecha diversos objetos que permiten aumentar la realidad. Para él esto no implica un descaro en la manipulación técnica sino un ahondamiento en la naturaleza, como lo hace en un momento con el trozo de madera escudriñado como si fuera el dios Pan.
Los miles de asesinatos de Carelia se nos cuentan casi al final de la película, pero los intuimos desde el comienzo. Yuri Dmitriev halló fosas donde miles de personas fueron asesinadas durante las represiones soviéticas de 1930. Pero Duque, quien compitió en el BAFICI con su obra anterior Oleg y las raras artes (2016), recurre a métodos poco tradicionales para sumergirnos en estos bosques. Hay asociaciones trazándose dinámicamente durante Carelia: Internacional con Monumento (2018) para desentrañar un mundo que nos puede parecer raro pero no puede resultarnos ajeno. Al poner a esta familia a leer algunos pasajes de la afamada obra de Tolkien (“el lago no refleja, decía Gimli”), comprendemos que Duque sabe que actualmente ninguna cultura puede entenderse como una isla. Fueron estás tierras fronterizas las que inspiraron al autor sudafricano para su saga. Y ya ni siquiera El Señor de los Anillos debemos leerla en clave de absoluta fantasía. Así, necesitamos transformar la grandilocuencia con la que Peter Jackson veía la Tierra Media hace más de quince años en la realidad cotidiana de hoy para entender que esta familia rusa de aspecto élfico, con creencias cristiano-ortodoxas, son los vestigios chamánicos de una masacre puntualizada. Duque (productor, guionista y montajista de la obra) no ve esta cultura solo como documento histórico sino que también la ve como una oportunidad para que múltiples dispositivos permitan entendernos. El mejor ejemplo de ello es el discurso de Stalin montado a partir de fotos de trabajadores con miradas de esclavitud.
El primer sentido lo traza la lupa que aparece al inicio de la obra. Puede despertar cierta burla que el hombre en plano medio (entendemos después que pertenece a la familia Pankratev) esté usando un objeto que magnifica para nosotros no lo que él está viendo (un libro) sino su nariz. La deforma por varios minutos. El tiempo sostenido en que vemos esta deformación ya nos está planteando que lo que veremos después provendrá de la extrañeza. Lo que no podemos siquiera intuir es el catálogo de herramientas aprovechadas, no como si se tratara de una colección de antigüedades, sino de objetos jugando con una tradición.
Si hablamos de juego, Duque cuida atentamente las reglas de este. La lupa aparece dos veces más y sus funciones progresan. Pasa de transformar una nariz a ampliar las palabras de un libro y, escenas después, a amplificar este mundo de otredad para que uno de los hijos hable de un dibujo donde se retrata, sospechamos, al realizador. Atendamos que no es la cámara la que pone antes en primer plano la realidad, sino la lupa*. Y a ella se suman los binoculares, el microscopio y la ventana como dispositivos de un microcosmos perturbador y molesto, como una mosca que permanece inquieta durante toda la película a pesar de ciertas dilaciones. Duque se cuida de apelar al poder narcisista de los espejos, aunque algunas superficies en la película reflejen ciertos objetos. No dejemos a un lado que tales reflejos están siempre deformados. Este sentido solo se completa en el final, con la entrevista en primer plano de Katerina Klodt. Quien guste de desestimar las cabezas parlantes, note la mirada acuosa nunca lastimera de Klodt. Al borde del quiebre mas no quebrada, sus puntuales vistazos a la cámara nos interpelan a nosotros.
Pero el acierto de la octava película de Duque (cuarto largometraje) no solo consiste en atender a los objetos que templan este microcosmos. Los sonidos y la música construyen asociaciones reconocibles en un principio (las cuerdas de una guitarra rasgadas fuera de campo, por ejemplo) y comprensibles únicamente luego (la rasgaba una de las hijas de la familia Pankratev). Andrés está armando así nuevas formas de mirar y escuchar, pero no con la pretensión de un ‘lenguaje nuevo’ sino con la agudeza de objetos que nos permiten investigar sin que la identidad sea un tropiezo. En tal sentido, el llamado de atención de una de las niñas advirtiendo que la cámara no se moje no es fortuito. El riesgo aquí no está en los aspectos técnicos ni en las herramientas que permiten afinarlos, sino en que sigamos matándonos unos a otros a pesar de las múltiples insistencias en contra.
Finalmente, si creyéramos que sólo los rusos pueden hablar con precisión de ellos mismos, ¿no deberíamos preguntarnos acerca de qué puede mostrarnos un venezolano nacionalizado español haciéndose pasar por una mosca en tierras rusas? A esto tenemos dos respuestas: la certeza de que ningún dolor humano nos puede ser ajeno** y la omnipresencia de Rusia en la crisis actual de Venezuela. La segunda es una lectura colateral, pero para un realizador tan respetuoso con los orígenes, es improbable que sea un dato menor.
© Eduardo Alfonso Elechiguerra, 2019 | @EElechiguerra
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.
*Duque no quiere suplantar la realidad efectiva con el cine. El efecto de sonido de la mosca nos tiene que servir como constatación de esto, pero la forma en que progresan las funciones de cada objeto también. Otro ejemplo: los libros.
** “Soy un hombre, nada humano me es ajeno”, dice Cremes en Heautontimorumenos, comedia de Terencio. La referencia es conocida gracias a(y frecuentemente referida por) el padre de este servidor.