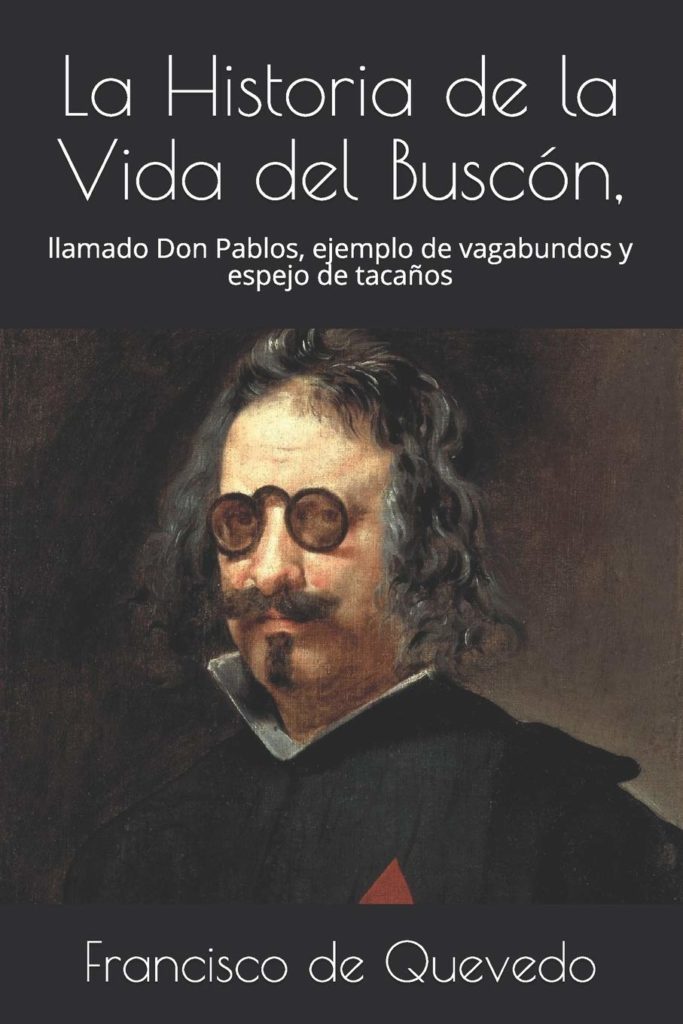Decía Lévi-Strauss: “Cuando el artista se pretende solitario, en realidad se está calmando con una ilusión provechosa, pero el privilegio que se atribuye no es real. Cuando piensa que se está expresando de forma espontánea, creando una obra original, está respondiendo al pasado o al presente (…). Sabiéndolo o no, nunca se camina solo por el camino de la creatividad”. El aterrizaje de este corolario en la architrillada frase de Picasso de que “los buenos artistas copian, los grandes roban” es tan inevitable como limitado.
Desde tiempos de la autoconsciencia del arte, por ahí del siglo XV, el hecho de que la producción artística contemporánea consista en un diálogo con obras ya existentes parece tan incorporado que, en ciertas disciplinas más atentas al ritmo vertiginoso de las tendencias, el mercado y las fluctuaciones del gusto colectivo (como el diseño gráfico), no se empieza a crear hasta que se tengan los pies bien firmes sobre una referencia. Los términos con los que se define esta relación entre pasado y presente pueden ser más o menos beligerantes, más o menos eufemísticos, más o menos románticos, y es en el discurso donde se puede realizar un litmus test de la buena salud del arte de una época. De Picasso y sus robos a Picabia y sus objetos inútiles: los manifiestos dadaístas parodian los tradicionales manifiestos artísticos, en especial los pretenciosos, como los que escribió Marinetti para el Futurismo, poniendo en evidencia su inutilidad. Las vanguardias –y su discurso de “abajo con el pasado”, “hay que arrancar de cero” y “construir un nuevo mundo”– determinan una relación absolutamente problemática con la tradición, patente en la forma en que expresan sus preceptos: más allá de que en el fondo el dadaísmo, el rayonismo, el cubismo, el constructivismo y los demás ismos no tengan nada en común, los emparenta la forma en que se expresan con desprecio por lo que vino antes.
Basta con visitar alguna muestra de arte contemporáneo para encontrarse con una nueva familia de términos en los textos que tapizan las paredes y guían las exposiciones. Argot de curadores y críticos que contrasta por ser políticamente correcto, ambiguo y mucho menos agresivo que el de las vanguardias. La obra ya no roba, destruye ni defenestra, sino que dialoga con, trata de una reivindicación de, se plantea como una respuesta a, invita a debatir sobre, etc. En fin, más que prácticas estéticas, parece que cuando hablamos de arte contemporáneo hablamos de modales. La utopía se cambió por normas de etiqueta, la violencia por inclusión. Y es cuando una relectura (otro de los tantos términos abusados por la crítica de hoy) de La vida del Buscón, la obra que Francisco de Quevedo negó por temor a las hogueras de la Inquisición, tiene algo para decirnos respecto de los buenos haceres, la hidalguía y el formalismo.
En “Kafka y sus precursores”, Borges inaugura una función hasta ese momento, o hasta donde yo sé, inédita de la lectura: la lectura como acto de creación. Es decir, la lectura es un ejercicio activo donde el lector crea relaciones entre textos, organizándolos a su antojo y sin respetar cronología o tradición alguna, y así obtiene un sentido personal y nuevo. No se escribe, se lee de una forma particular. Entonces, así como El Quijote escrito por Pierre Menard es muy distinto al que escribió Cervantes aunque parezcan idénticos, el episodio en el que Pablos se encuentra con el hidalgo don Toribio en La vida del Buscón, más que una sátira del caballero medieval, leído en mayo del 2018 parece un manual de cómo aprovechar esta moda de los buenos modales para transgredirla.
Grosso modo: don Toribio tiene la apariencia de un hidalgo. Lo es, en la superficie. Tiene las ropas de un hidalgo, tiene el nombre de un hidalgo, tiene la espada de un hidalgo, habla como un hidalgo, pero en el fondo es un charlatán. Las ropas sólo se ven distinguidas si se miran a contraluz y de un ángulo en el que no se les noten todas las costuras y los remiendos. El título nobiliario es lo único que heredó de su padre, quien no le dejó ni un centavo. La espada, el caballo y la armadura son prestadas, y la forma de hablar se construye a partir de afectaciones y atavismos que cualquiera con dos dedos de frente podría memorizarse. ¿Para qué don Toribio quiere mantener las formas de un hidalgo? Porque todos los de su pueblo compran las formas caballerescas, y por ellas lo aprecian y le hacen obsequios y lo invitan a comer. “Grandes gracias di a Dios viendo cuánto dio a los hombres en darles industria, ya que les quitase riquezas”, reza Pablos, el pícaro protagonista de la novela, cuando ve a don Toribio engatusar vecinos y desconocidos a diestra y siniestra. Pablos, a su vez, decide adoptar los modos del falso hidalgo para hacerse de alguna buena comida y cama, que nada mal le vendrían tras medio libro de desventuras y miserias. Para eso sólo necesita hilo, algunas telas maltrechas que puedan ser cortadas y resignificadas (otra palabrita de curador), y ser un perfecto sinvergüenza.
Después de todo, el arte es engaño, y una vez que los artistas perdieron las riquezas que tuvieron las vanguardias (esa invaluable ilusión de que destruir el mundo, sanear sus injusticias y crear uno nuevo era posible), sólo les queda la industria, el buen hacer y las formas del hidalgo que parece ser un caballero valiente, bien educado y culto; paladín de todo lo que es noble y elevado, pero que en realidad no es más que un embustero. O como dice don Toribio sobre su orden de falsos hidalgos: “¿Qué diré del mentir? Jamás se halla verdad en nuestra boca”.
© Andrés Aguilar, 2018 | @andresaguilar1
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.