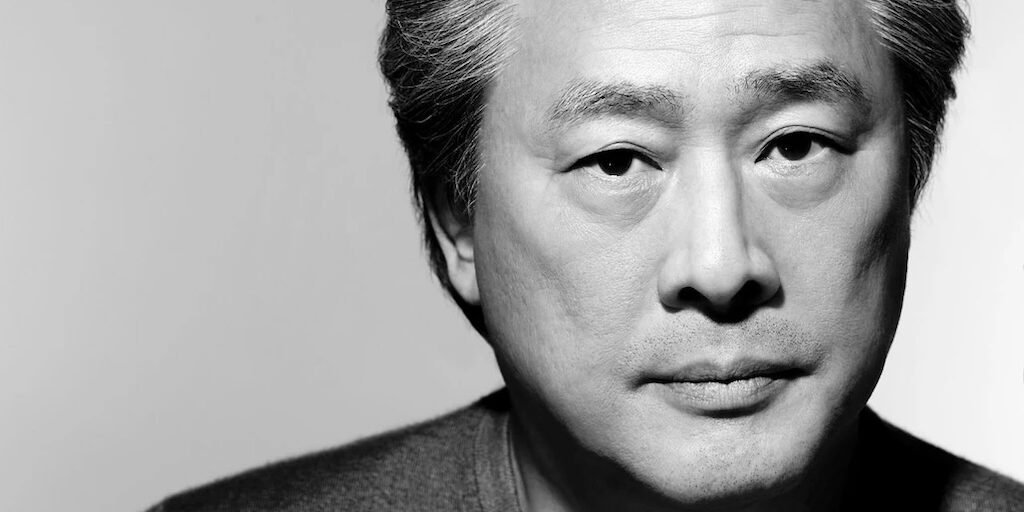No se puede negar cierto encanto ocasional en la cotidianidad absurda del Festival de Cannes y que, espero, no aburra a quien lea estas líneas. Como es sabido, la dirección decidió desde el año pasado que las proyecciones de prensa no antecediesen nunca las oficiales, para evitar por ejemplo lo que sucedió con Sean Penn, que tuvo que presentar su ya legendaria The Last Face una vez que el público ya había oído hablar de lo infame que era. Pero el festival ha decidido este año realizar proyecciones no anunciadas de las películas en competición antes de su presentación oficial a unos periodistas de élite o al menos, se entiende, de medios que necesitan ver las películas antes. En el país de los chalecos amarillos, en el que algunas revistas de cine dedican editoriales y artículos a ese tipo de reivindicaciones, es curioso que ningún medio encuentre nada raro en todo esto. Pero lo que cuenta es que cuando la mayor parte de la prensa vimos Mektoub, My Love: Intermezzo, varios periodistas la habían visto ya y confirmaban la estructura que ya se rumoreaba: tres horas y media de película, con media hora de playa, tres horas de discoteca y, dentro de la discoteca, un cuarto de hora de cunnilingus en el baño. Sólo que, entre esa proyección matutina y la nocturna, circularon rumores según los cuales Kechiche había entregado por la tarde una nueva versión de la película, media hora más corta. En fin, si todo esto parece estúpido, es porque lo es. Pero quien haya estado en Cannes sabe que esta especie de rumorología y comentarios generan siempre un ambiente particular. La crítica de cine puede verse a sí misma como un menester fino y cultivado, pero sus efectos de masa son tan tristes y mediocres como los de cualquier otro, no se vayan a imaginar. Aún con todo, haciendo acto de sinceridad, todo esto, la idea de descubrir la película de forma nocturna en una proyección que duraría casi hasta las dos de la mañana, y además tras haber vivido poco antes el pase del excelente Il Traditore de Bellochio, concebía a la velada un aura especial, como en ocasiones sucede acá.
Tras este paréntesis que tal vez permita comprender cómo se recibió la película, entremos en materia. A quien haya visto el Canto Uno, se le podrá describir este Intermezzo como una prolongación casi ad nauseam del tramo final de aquella, pues, tras una breve obertura en la que vemos a Amin fotografiar desnuda a Charlotte (la chica de Niza que salió mal parada y triste de su viaje a Sète y con la que concluía caminando al amanecer por la playa), y una tarde en la playa en la que el grupo de amigos conoce y “recluta” para ir de fiesta por la noche a una joven parisina de 18 años fan de filosofía, la película entra a la discoteca para prácticamente no salir de ella durante tres horas. Lo extraño en esta prolongación es que, si Canto Uno era una película casi totalmente proustiana respecto al punto de vista de Amín (narrador y trasunto del cineasta) y el mundo que este describía, aquí, durante la primera hora de la película, Amín está ausente y, por lo tanto, no hay punto de vista ninguno. Al menos hasta que hace acto de presencia en la discoteca de manera inopinada (y emocionante) y nuevamente la película adopta su perspectiva. Al final del Canto Uno, Amín contemplaba a sus amigos y familiares bailando con la distancia de quien ve un mundo del que se está alejando. En Intermezzo, lo ve con la insistencia y la perversidad del que ya se fue, pero no puede impedirse querer volver y contemplar ese microcosmos terrible y mágico de cuerpos bailando hasta la extenuación, de conversaciones banales, de redes de secretos, de tensión y seducción, de abuso y engaño. Pero sería un error contemplar esta película como una experiencia, un puro trip – estamos muy lejos aquí del sucedáneo de cine de Gaspar Noé, ninguna sustancia toma el control del relato: Intermezzo provoca más bien el mismo efecto que esos momentos en los que una novela del XIX entra en un túnel de treinta páginas de descripción, ardua, por momentos fatigante, pero minuciosa hasta el extremo respecto a lo que podía ser contemplar una noche de fiesta en una discoteca costera y lo que podía significar toda forma de expresión para el colectivo de personajes que protagonizan la película y en torno a los cuales esta película se encierra casi de forma asfixiante.
En cierto sentido, y si no fuera por sus elementos novelescos que, tenues (la película es literalmente un intermedio y cabe imaginar que si no se ve antes de retomar la tercera entrega no será demasiado grave para la comprensión de la trama), lo que hace Kechiche no está tan lejos de lo que hace Serra con su Liberté: una contemplación extrema de una noche entre el verbo y la carne, entre la luz y la decadencia. Todos esos artículos sobre la “celebración de la vida y del carpe diem” del Canto Uno parecen ahora totalmente obsoletos, la alegría parece irse de los personajes, por primera vez los secretos entre ellos parecen destruirles (la presencia decadente de Toni, alcoholizado y desesperado, causante y víctima al mismo tiempo de toda la situación), el sexo (el célebre cunnilingus) es fallido y degradante, un paréntesis al que Ophélie parece someterse como acto de violencia en respuesta al hilo narrativo que atraviesa la película (su decisión de abortar)… Pero imposible para el cineasta y el protagonista no sentir el deseo de seguir mirando y escuchando, de ser jardinero, más que flor, en este jardín terrible. En un momento de la película, el tío de Ophélie, bastante mayor que ellos, le confiesa tener miedo de parecer un pervertido cuando va con ellos a la discoteca, por culpa de la diferencia de edad, y ella le calma diciendo que, al contrario, su presencia genera tranquilidad y seguridad. De hecho, de haber estado presentes en esa discoteca, si alguien hubiera parecido un pervertido esos serían sin duda los operadores de cámara de Kechiche, constantemente centrados en los movimientos de caderas, en los ombligos temblantes, en las nalgas agitadas casi a ritmo estroboscópico, en este bailad, bailad, malditas en el que adivinamos por momentos a las actrices al borde de la desesperación y la extenuación, sus sonrisas desnaturalizadas y al límite. Hay sin duda razones para criticar y desmontar integralmente el proyecto de Kechiche en esta película, de probar que su posición es por momentos dudosa (el pudor que muestra al evitar filmar un sexo masculino en comparación con la frontalidad con el que filma el cuerpo de Ophélie), que en su fascinación hay algo perverso. Pero ningún disimulo, ninguna artimaña para probar lo contrario: ni su mirada, desde luego, ni la de Amín celebran nada. Tan sólo no pueden lograr mirar hacia otro lado, desear no pasar la página. Saben que hacerlo podría despistarles, impedirles ver al destino trabajando.
@ Fernando Ganzo , 2019 | @GanzoFernando
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.