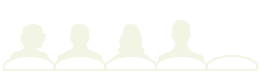En el comienzo de Fuga de Nueva York, una placa informaba sobre la distopía en que se había convertido el planeta, y en particular la ciudad que durante el siglo XX y lo que va del XXI sigue siendo el centro del mundo. Después de esa placa aparecía otra que daba cuenta del año en que eso sucedía: “1992”. Esta segunda placa daba paso a una tercera en la que se leía “Now”. En Atlantis, su cuarta película hasta la fecha, el realizador ucraniano Valentyn Vasyanovych (Zhytomyr, 1971) recurre a un expediente semejante. Sobre las primeras imágenes, que pintan un ruinoso horizonte posbélico, un cartel señala que la acción tiene lugar en 2025, “un año después del fin de la guerra”. Obviamente nada hace pensar en Atlantis como un film “de anticipación”: todo lo que sucede puede haber pasado ayer, o estar pasando ahora, o tal vez mañana mismo. No es un dato menor que la ficción tenga lugar en Ucrania, ex república de la URSS donde en 2014 grupos separatistas entraron en guerra contra el gobierno prorruso. Esa guerra no concluyó al día de hoy. Simplemente entró en estado de stand by, que si la relación de fuerzas lo permite podría ser quebrado en cualquier momento.
Ganadora del Premio Orizzonti en la edición 2019 del Festival de Venecia, Atlantis es una película dolida, desolada y melancólica. Pero no la clase de melancolía que se expresa con largas y tristes miradas al vacío, sino una que se desprende de la situación. Todo es fáctico, no hay lugar a heridas internas, recuerdos de cuando la vida era mejor o quejas por la situación de posguerra. En ese sentido es como un film bélico de Sam Fuller, que tiene lugar poco después del fin de la conflagración y donde no hay cabida ni siquiera a los momentos de camaradería entre los protagonistas. El protagonista, Serhy, se queda sin trabajo tras el cierre de la acería en la que trabajaba antes de ir al frente. Como voluntario, lo cual permite adivinar la falta de perspectivas. Lo contratan como chofer de un camión que transporta agua potable. Se trata de un insumo rico como el oro: los desechos producidos por la guerra intoxicaron el agua de la zona. Como Londres o Berlín apenas concluida la Segunda Guerra, el “teatro de guerra” quedó devastado. Pero es peor, porque a la zona de Donbás, donde transcurre la película (fue allí donde se produjo la insurrección contra el gobierno prorruso), se la adivina derruida ya desde antes: planicie, lluvia, barro, llameantes hornos fabriles en el horizonte.
¿Horizonte? En una escena que parece salida de 1984, el interventor de la inmensa acería, que habla en inglés (es de suponer que la fábrica habrá sido estatal en tiempos de la URSS) anuncia el cierre y la relocalización. El primer plano del tipo, que intenta comunicar la novedad como quien promete una remodelación, se proyecta sobre una pantalla de dimensiones colosales, tal vez el único detalle de ciencia ficción de la película. La escena es casi fúnebre: las empequeñecidas siluetas de los trabajadores apenas se adivinan en medio de la oscuridad reinante, que proyecta tonos ferrosos sobre el gigantesco ambiente. Un soldador no resiste la novedad y, asomado al metal ardiente de la fundición, practica “la gran Ripley” de Alien 3.
“Les llevó años liberarse de las mentiras soviéticas”, le dice una arqueóloga a Serhy, que la acompaña en sus expediciones de rastreo de cadáveres. “Ahora les va a llevar décadas reponerse de esto”. O sea: en el pasado, la dictadura soviética y después una guerra que dejó como resultado muerte, contaminación, minas sembradas que cada tanto explotan. En el presente, las fábricas transnacionalizadas cierran y dejan un tendal de desempleo. En el futuro, devastación. Y encima llueve y la tierra es un lodazal… Nada más lejos del regodeo miserabilista sin embargo, del golpe bajo, del énfasis melodramático, de la apelación pietista. En medio de una atmósfera brumosa, viciada, Vasyanovych narra con sequedad, colocando la cámara a la distancia necesaria como para que los rescatistas no pasen de ser cuerpos indeterminados. Sólo Serhy y la arqueóloga, Katya, gozan del privilegio de unos planos medios (hasta allí llega el acercamiento) que permiten identificarlos.
Esa despersonalización impuesta por las circunstancias (y no por un cosmos abrumador; esto está tan cerca de Antonioni como Fuller de Resnais) alcanza su grado cero en dos escenas en las que llevan cierta cantidad de cadáveres en estado de momificación ante médicos forenses. Encuadrados a distancia, como toda la puesta, se oye a los forenses recitar sus informes, horrorosamente impersonales: “el cráneo aparece separado del tronco, los rostros no son identificables, dentro de ambos borceguíes se hallan los pies del occiso”. Ambas escenas son tan largas que están entre el espanto y cierto absurdo negrísimo. Pero el tono no se desequilibra hacia ninguno de esos extremos: una neutralidad desesperanzada es uno de los presupuestos de una puesta en escena que no admite concesiones. Vasyanovych se permite, sí, una escena amable y empática, cuando Serhy se da un baño de inmersión en lo que alguna vez fue el cabezal de una grúa, conduciendo el agua con una manguera desde el camión e ingeniándoselas incluso para entibiarla, echando debajo unos troncos encendidos.
Como el director no es un Alan Parker ucraniano, que quiera sensibilizar al espectador a martillazo limpio, da lugar, en medio de este ambiente desolador, a que Serhy y Katya tengan la descarga de tensión que se merecen. Tampoco se trata, por cierto, del viejo truco de la love story metida con calzador. Son dos cuerpos mudos y resueltos, que, filmados a cierta distancia, logran fusionarse por un instante pleno, pero nada asegura que no se trate sólo de un recreo. Es extraño que una película tan homogénea, tan orgánica, tan seca, se permita en dos ocasiones imágenes captadas por cámaras infrarrojas, que francamente no vienen a cuento porque no sólo no hay nadie que las lleve en sus cascos, y mucho menos que esté presenciando ambas escenas. Una patinada que no arruina una película tan rotunda como uno de los bloques de cemento que se ven en algún momento. Cemento corroído, eso sí, por una desesperación que jamás se da el lujo de salir a la luz.
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.
(Ucrania, 2019)
Guion, dirección: Valentyn Vasyanovych. Elenco: Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak. Duración: 106 minutos.