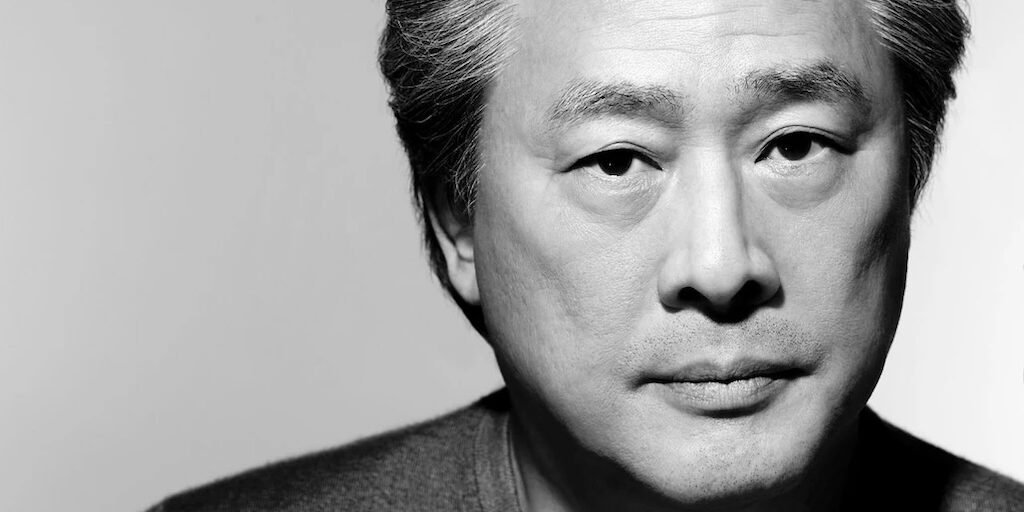En el año de Rusia 2018, mi mundial de cine independiente duró 10 días, se jugó en 4 sedes (Recoleta, Caballito, Belgrano y Congreso) y su fixture constó de 54 encuentros. Compitieron 24 países (Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Suiza, China, Rumania, Estados Unidos, Luxemburgo, Taiwán, Portugal, España, Irán, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Francia, Bélgica, Israel, Japón y Grecia), y el campeón, por cantidad y calidad -acorde a la analogía futbolera- fue Brasil, seguido de cerca por Argentina.
A continuación, el 11 elegido del certamen, un dream team que debería esperarse, conseguirse o atesorarse antes de Qatar 2022.
GABRIEL E A MONTANHA (Felipe Barbosa, 2017)
Gabriel Buchmann era un joven carioca, blanco y de clase acomodada, alumno brillante y con un doctorado en economía de la pobreza de la UCLA. Pero ante todo era viajero y aventurero (esa palabra en extinción), lo que lo que lo motivó a viajar durante un año “anti turísticamente” por Asia y África para conocer la miseria teórica en la práctica diaria. Podría haber observado de lejos, alojándose en hoteles, pero prefirió hacerlo en casa de los nativos, dejándoles su plata a ellos. Y que el viento lo llevara. Murió penosamente pero en su ley, en 2009, intentando escalar el mítico monte Mulanje de Malawi (que muchos dicen que inspiró a Tolkien para El Señor de los Anillos, esa oda al viaje). La vida de Gabriel pudo haber sido extraordinaria, pero al menos su periplo lo fue. Y su película también.
Similar a Hacia rutas salvajes en estética, terrenos y cierta libertad salvaje en primer plano, se diferencia de ésta mediante una paradoja: si bien sabemos desde la primera escena que Gabriel murió (y eso impregna a todo el relato), la película rebosa de vida, tanto en esos adorables locales como en la vitalidad todoterreno del protagonista. Igual que las contradicciones de clase, las cuales, aun siempre presentes, no nos impiden admirar las ansias genuinas de Gabriel, lejos de todo snobismo miserabilista y eco friendly.
Gabriel y la Montaña es, más que una road movie, un diario de viaje maravilloso (que incluye las voces de quienes lo conocieron allí), filmado con un realismo y una fotografía que nos sumergen más que cualquier 3D. Un relato sin moraleja de movimiento constante, con el encanto y la pasión de su protagonista que nos hacen mover las patitas como si se tratara de un musical, aunque sepamos que se trata de una fiesta que está por terminar. Esa avidez por el viaje no puede dejar de recordar a la cinefilia, que parte de un amor similar. Una película así es un viaje dentro de un viaje, e igual de vívido y fascinante.
AS BOAS MANEIRAS (Juliana Rojas-Marco Dutra, 2018)
En una época donde el fantástico más rancio y servil ha ganado el Oscar y el terror mediocre llena salas, esta extraordinaria película brasileña se sube a ambos géneros con una sabiduría, una soltura y una emotividad envidiables, incluso partiendo a una película en dos a lo Psicosis sin que eso moleste en lo más mínimo (pues es algo que aunque no lo veíamos explícitamente, venía acechando entre las sombras), ya que, una vez resuelto el misterio y completada la metamorfosis genérica, se aboca en poner a ese fantástico en primerísimo primer plano, con una convicción que estremece.
No se puede hablar de realismo (su apertura con marco de libro infantil o sus ominosos cielos a lo Burton lo impiden) pero propone cierta mirada social entre esa embarazada blanca rica y la nana negra y pobre, aunque se trata solamente un punto de partida para subvertir todo eso, fundirlo en un beso y forjar poco a poco un (psico)thriller michaeljacksoniano (ya verán por qué no hay mejor término posible) que puede aunar al Almodóvar más feministamente intimista con el Polanski más malévolo y al Dante más anárquico y gremliniano para recién ahí sí, completada la mutación, explotar rabiosamente política.
Otro cuento de hadas impuro, como su prima cercana Blue my Mind (aquí reseñada), que no sólo no teme al ridículo que puede acechar en el abismo de la fábula, sino que es capaz de manejar esa delgada línea entre lo risible y la maravilla con una precisión old school.
Esa que hace que nos identifiquemos más con una criatura que con una entidad “real”.
La mayor libertad de As Bos Maneiras está -como el buen cuento de horror- en subvertir las moralejas sosas y avanzar de manera salvaje, como cierto personaje o como el amor.
El último plano es uno de los más emocionantes que se hayan visto en cualquier Bafici.
ROBAR A RODIN (Cristóbal Valenzuela Berríos, 2017)
En todo Bafici hay al menos un hit absoluto, inmediato, de una simpleza que es, en sí misma, cierta forma de arte. Este es uno de ellos, y no sorprende que venga del lado de Chile, acostumbrado a estas pequeñas proezas de humildes objetivos.
De su trama no puede (o debería) contarse casi nada, porque el impacto que genera su visión ignorante es indescriptible. Sí su premisa: en 2005, un joven artista entra al Museo de Bellas Artes trasandino y se lleva una escultura de Rodin, ocasionando un revuelo a la altura.
Lo que sigue es un relato detectivesco en clave de comedia (por lo insólito) que es género puro, pero que por momentos se acerca -por lo inverosímil- a un mockumentary a la Christopher Guest, en especial por sus testimonios, aunque sus “giros” y el final no podrían guionarse jamás. Una pesquisa cuyo mayor interés no es quién lo hizo (eso se devela pronto, ya que se trata de su protagonista), sino en por qué lo hizo, y la “motivación” del perpetrador es mejor que todo lo que solemos ver en el género.
Honrosa prima cercana de la monumental F de Fake, de Welles (comparación en absoluto temeraria), Robar… también nos habla de estafas y de la naturaleza del arte, de sus contradicciones y su papel empírico en la sociedad. De manera menos ambiciosa, a sabiendas de que su extraordinaria historia alcanza y sobra para habilitar esas lecturas, sin la necesidad de acumular capas interpretativas o entorpecerla con academicismos inútiles. Por eso, las reflexiones surgen tan cristalinas como pertinentes.
También como la de Welles, Robar a Rodin cuenta una historia de esas que dan ganas de contarles a los chicos cuando se nos acaban los cuentos.
DRY MARTINA (Che Sandoval, 2018)
Durante años, y por culpa del Bafici, sostuve con cierto pesar que el cine chileno independiente con aspiraciones de género (especialmente la comedia) era mucho mejor que el argentino, cosa que aún sostengo. También, que en ese cine el sexo era mejor y que la mayoría de los chistes eran muchísimo más graciosos. Me dije que todo era una cuestión de acentos, de pintorequismo, de mis ojos (y oídos) de turista fílmico. Dry Martina es la contraprueba absoluta: Antonella Costa (la más bella y talentosa de las actrices desperdiciadas por nuestra industria), su protagonista excluyente, es argentina, parte de la película está filmada acá, está plagada de sexo y de chistes –con Costa a la cabeza- y todo funciona a la perfección. El sexo es vital para la película y para Martina, quien (como la extraordinaria boliviana Las Malcogidas, Bafici 19) es capaz de darlo todo por un orgasmo de los buenos. Incluso cruzar la frontera al país “enemigo” (algo que genera grandes momentos) para dar inicio a una road movie emocional, a una película de reencuentros familiar (disfuncional) perfecta, que no se deja lastrar nunca por la solemnidad ni la melancolía implícita, ni pierde jamás la gracia constante tanto de esa heroína como de la película enorme que la contiene –y la suelta con sapiencia, en momentos inolvidables- como a una fiera enjaulada. Y que además cuenta con secundarios admirables (la “hermana” trasandina, el novio afroamericano, el personaje de Patricio Contreras).
Los directores de comedias argentinas deberían verla varias veces y estudiar sus fórmulas. O tener mejor sexo, no lo sé.
La ¿Nueva Comedia Chilena? es mejor que su tocaya yanqui actual, pero lamentablemente para disfrutarlas en cine hay que asistir a un Bafici.
BLUE MY MIND (Lisa Bruhlmann, 2017)
Las coming of age -en especial, femeninas- saturan los festivales. Solo volver a ver a un teen hundiéndose, ofuscado, en una bañera, me sumerge en el más profundo bostezo. El asunto es que Blue my Mind amplía inmediatamente esa bañera a límites insospechados, y uno se olvida de las etiquetas, arrastrado por una marea de elementos mágicos que no son maremoto, sino un meter las patitas de a poco, pasando del realismo más crudo al fantástico más impensado y brutal. Esa irrupción gradual de lo fantástico, esa inmersión es el gran placer de la película, por eso es imposible contar su trama. Tan sólo decir que se trata de un imaginario cortazarianamente sabio, que acentúa su verosímil para volver aún más real a la magia más imposible, evitando cualquier traspié. Un fantástico que se sugiere desde una paleta azulada a lo La Vida de Adele (el “blue” del título original de ambas no debe ser casual), y cuya estilización de lo extraordinario inmerso en lo realista remite a la soberbia Let the Right One In.
Pero por sobre todas las cosas, Blue… es un cuento de hadas cruzado por el gore que funciona como antídoto y opuesto perfecto y necesario a la chatura ideológica, la sobreexplicación y la alegoría zopenca de la académicamente validada La forma del agua.
No sólo en su magistral desarrollo, provisto de una necesaria violencia a la que la de Del Toro ni se anima, sino en su inolvidable final (ya verán por qué).
Esta película de iniciación ha encontrado en lo asombroso una de las fórmulas más bellas de retratar esa edad que, se sabe, puede ser literalmente –y como esta película- una pesadilla o un sueño. Si ser adolescente es no encajar, estar solo, o literalmente un parto que dará a luz lo que queremos o podemos, eso ya lo sabemos. Ponerlo en escena, corporizarlo de manera tan poética como aterradora vale mucho más que millones de palabras. Y más aún cuando, fieles al sentir de estos chicos, se prefiere callar.
THE RIDER (Chloe Zhao, 2018)
Casi todas las (buenas) películas son mejores en pantalla grande, pero para algunas, dicha visión es casi excluyente. Es el caso de The Rider, cuya fotografía malickiana en glorioso widescreen hace que su trama (que la tiene, y de sobra) trote a la par que el deleite visual, o que incluso quede -aún mejor- en segundo plano.
Hay películas, también, que ameritan la introducción de gacetilla o la nota de color: la directora Chloe Zhao conoció a Brady Jandreau, un jinete de rodeos y entrenador de caballos que sufrió un accidente compitiendo que interrumpió su carrera. No sólo decidió contar su historia, sino que lo puso a protagonizarla, sumando además a su padre y hermana como ídems en el relato. Esto es importante porque si bien el cruce realidad-ficción es habitual en este tipo de festivales, no suele ser tan común en una película tan marcadamente de género. O mejor dicho, no logra conseguir una potencia semejante, y que la cuestión no se note hasta los títulos de cierre o leyendo alguna nota.
De la mano maestra de su realizadora, tanto Brady como su historia brillan en este seudo western que no llega a ser tal por su desarrollo, ya que así como Secreto en la Montaña dinamitaba el arquetipo genérico del macho, The Rider lo pone más sutilmente en jaque al vaciar de significado (simbólica y literalmente) a ese cowboy al cual lo han despojado no sólo de su pasión sino también –parecería- de su hombría y razón de ser.
Ese deseo (¿o mandato?) trunco es el motor de la trama, con un personaje que siente tanta plenitud a lomo de un caballo como a través de la mirada ajena, entre las que se balancean las de su propio padre (ex cowboy) y sus amigos-colegas de oficio. En medio de eso, deberá decidir ser terco como una mula o dividirse, sobreviviendo como hombre desde un nuevo lugar. Una película tan despojada como imponente, de esas que aun viniendo de la patria del cine raramente veremos en una cartelera de los jueves.
POROROCA (Constantin Popescu, 2018)
Hay algo anacrónico en el cine rumano, como si esos 30 años de comunismo feroz los hubiera congelado –gratamente- en los setenta, incluso a la hora de narrar y filmar. Pero es un anacronismo hermoso como el fílmico, uno que es capaz de captar y apresar al género en su pasado más glorioso, siempre de la mano de un neorrealismo latente, y dotarlo de una atemporalidad que lo vuelve, a su vez, imperecedero. Tanto, que hasta temas mil veces tratados adquieren otra dimensión. Como muchos de sus mejores exponentes, Pororoca es un drama familiar, y es largo, y es moroso; como casi todos ellos, es también imposible de abandonar, apelando tanto al intelecto como a las expectativas de quien observa. Y ello se debe menos al “argumento” (cuyo punto de partida podría ser el de una con Liam Neeson) que a sus recursos formales. Prueba de esto es el plano secuencia de la desaparición del título, tan exasperante que acentúa hasta el límite de lo soportable a dicha ausencia en un film construido de ausencias, de esperas infinitas, hasta dotar a ese vacío de –justamente- de una omnipresencia devastadora. Un verdadero descenso a los infiernos que solo puede terminar, a la manera de un yin y yan macabro, en otro plano secuencia soberbio pero opuesto al anterior, marcado por la puesta en escena repentina, la irrupción de uno de los (tantos) caminos posibles: una violencia ahora explícita que durante dos horas y media nos torturó agazapada en las sombras de cada fotograma.
Pororoca es, hay que decirlo, una de esas películas para sufrir casi con goce. Si somos culpables o no, eso quedará en la conciencia de cada espectador.
FLORA NO ES UN CANTO A LA VIDA (Iar Said, 2018)
Si hay otro subgénero festivalero que agota, ese es el documental del tipo “voy a filmar a mi abuelo”. Pero claro, cuando están bien concebidos y mejor ejecutados (como en el terror, otro género que agoniza) resultan, por eso mismo, doblemente notables. Menos por salirse de la monotonía que ayudando a apreciar la (verdadera) necesidad, partida de las limitaciones verdaderamente independientes, de empezar con esas historias que el cineasta encuentra más a mano, y no la de participar en un festival. Y en el camino, superar el gran desafío de interesar realmente a otros con su historia familiar. Flora no es un canto a la vida interesa desde el vamos, no solo porque el sujeto retratado -en este caso, tía abuela- se suma, al convertirse en personaje, a la lista de esos adorables gruñones del cine, sino porque su director (coprotagonista absoluto para nada gratuito y con mucha gracia para ponerse en primera persona) dota al relato de una lúcida motivación extra, una vuelta de tuerca casi de guion de género: el tipo se acerca a esa parienta a la que no ve hace años no necesariamente por afecto o curiosidad, sino porque pretende heredar el departamento que ella quiere legar a cierta organización judía. Una idea que, de ser cierta, brinda honestidad (con el espectador, no con su tía abuela); y de no serlo, ingenio creativo. En ambos casos, esto hace que el interés por el retrato y el relato aumente, incluso con una dosis de suspenso, algo difícil en este tipo de formatos. Además, claro, de arribar a un final a la altura de las circunstancias. La película se convierte así en una comedia policial en formato documental, y el joven Said, en un director-actor para seguir, que no se atiene a los manuales de sus coetáneos ni le teme al género, en la línea de los Piroyansky, esos bienes escasos pero invaluables en nuestra módica industria.
¡QUE VIVA EL PALÍNDROMO! (Tomás Lipgot, 2018)
Cada tanto, un documental argentino sale de la monotonía temática o formal y se lanza en busca de una libertad que sólo puede encontrar alguien apasionado por lo que narra. “Pasiones” es la sección que integró ¡Que viva el palíndromo! en el festival, y debería figurar en su catálogo permanente como modelo a seguir. Y pasión es la que tiene Tomás Lipgot, su director y protagonista, pero ante todo, palindromista. Cine sobre una pasión, entonces, hecho con pasión que contagia, sobre fanas de cosas que nos parecen superfluas (como para otros la cinefilia) pero que pueden esconder un universo.
El palíndromo es una palabra que se lee “capicúa”, pero, ¿es solamente eso? La respuesta del documental es contundente: en absoluto. Acá desfilan -en hermosas cofradías palindrómicas- científicos palindromistas, músicos palindromistas, pornógrafos palindromistas, un magistral corto palindrómico y sobre todo, gran cantidad de escritores palindromistas para demostrarnos que el palíndromo es un aleph, un reverso cuántico y espejo del mundo a la vez, un prisma a través del cual puede ser visto el reino del revés, una anarquía literaria. Y que los borgeanos poseedores de sus secretos disfrutan con envidiable éxtasis del espíritu de simetría, de una obsesión por la perfección per sé, de un pasatiempo surreal que remite al cortazariano juego. Y si cito a dos expertos de la palabra es porque el palíndromo es no sólo un lenguaje en sí mismo, sino literatura a secas.
Necesitamos más palindromistas, es decir más gente que juegue con la seriedad que tienen estos orates, sea cual sea su pasión. Y necesitamos más películas como esta, tan pegadizas como la canción del título, con frases memorables, o momentos de felicidad compartidos por los protagonistas y el espectador sin que hagan falta chistes: solo el encanto de la noble misión de dejar todo por algo que sólo nos deja placer. Ya sea una reversible o el cine.
MOCHILA DE PLOMO (Darío Mascambroni, 2018)
Desconozco el llamado “Nuevo Cine Cordobés”, como tampoco me animo a decir en qué estadío se encuentra el supuesto nuevo o nuevísimo cine argentino, o todas esas etiquetas que parecen propias de un yogurt o detergente. Sólo sé que todo flamante y buen eslabón -casi como una protesta contra lo establecido- se ha forjado en base a rostros de niños (vaya si lo sabrán Truffaut o Favio). Niños de mirada triste, de inocencia interrumpida, de vida adulta anticipada a la fuerza, pero sin renegar por ello. Se trata, claro, de un cine siempre joven pero que carga con una tradición, a veces como la mochila del título, ya sea para superarlo o subvertirlo. Y Mochila de Plomo carga con esa ídem con una soltura envidiable, al punto tal que al verla sucede ese pequeño milagro de olvidarnos de las etiquetas y los legados para sentir que algo nuevo está siendo inaugurado frente a nuestros ojos. Podríamos hablar de una Cuenta conmigo en miniatura (no sólo por ambición o presupuesto, sino también por su argumento) si no fuera que la película -como sus personajes- no se encuentra protegida por el marco de la aventura, sino que en su intemperie genérica nos permite hablar más bien de un thriller de iniciación. Mochila de plomo no es la coming of age habitual, con sus códigos y luces usuales: es la que atraviesan miles de pibes como Tomás, que en cierto cine de fórmulas no suelen tener una voz. La sapiencia de Mascambroni está tanto en brindárselas como en la coherencia de su puesta en escena, filmando a esos chicos que no son tratados como chicos de la misma manera, con compromiso, cercanía y una ternura infinitas. Allí habrá que buscar las claves de una película tan íntima y emocionante.
GUTLAND (Govinda Van Maele, 2018)
Un hobo alemán llega a un pueblito luxemburgués en busca de una labor (y quizás una vida) temporaria, vaya a saber uno de dónde y por qué, pero no se augura lo mejor. Ese es únicamente el punto de partida de una clase magistral del manejo de las expectativas del espectador.
En Gutland hay muchos géneros y muchas películas, pero todo podría resumirse a dos, acorde a la dualidad reinante. Dos son los subgéneros o tópicos principales que colisionan (el visitante foráneo sin pasado y el pueblito en apariencia inocente pero con secretos), y en este cruce se producen no pocas lecturas sobre la inmigración europea y sus contradicciones, reafirmando que el género puede seguir tocando temas de agenda sin que ellas se escenifiquen de manera grotesca. También dos son los personajes que aúnan fronteras en base a sexo y necesidades varias (el visitante en cuestión y la hermosa local Lucy), poniendo en marcha el espiral de acontecimientos y la caída de las máscaras. Y por último el juego del doble, tópico presente en todo festival que se precie pero que aquí encuentra –como la mayoría de esta lista- una grata excepción a la(s) regla(s).
Ese doppelganger la sumerge en un terreno decididamente sobrenatural, pero como se dijo, Gutland es muchas cosas a la vez: drama rural maldito con ciertas notas australianas, actualización del giallo o film de redención extrañado. Y sobre todo, neo noir en las coordenadas –por todo lo antedicho- de nuestra El Aura, con bastante de su existencialismo y mucho más surreal, pero también con una fotografía, un manejo del tiempo y de cierta austeridad de recursos que acentúan aún más un terror finísimo, en la línea del mejor Bruno Dumont o a los thrillers de Cronenberg.
El reparto es impecable, con la ambigüedad de Frederick Lau (uno de los jóvenes de la brillante Victoria, Bafici 17) y la contundencia de Vicky Krieps, la actriz de El hilo fantasma, irreconocible en este papel donde hace absolutamente todo lo que no le permitía el corset de Daniel Day Lewis.
Banco de suplentes
EL AMOR ES UN CUERPO QUE CAE (Agustina Comedi, 2018), FROM WHERE WE´VE FALLEN (Feifei Wang, 2017) THE GREAT BUDDHA+ (Hsin-yao Huang, 2017), INFERNINHO (Guto Parente, Pedro Diógenes, 2018), DJON AFRICA (Joao Miller Guerra, Filipa Reis, 2018), AZOUGUE NAZARÉ (Tiago Melo, 2018), A ESTACIÓN VIOLENTA (Anxos Fazáns, 2017), AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS (Laura Plasencia, 2018), PIG (Mani Haghighi, 2018), LA DIRECTIVA (Lorena Giachino Torréns, 2017), ALGO QUEMA (Mauricio Alfredo Ovando, 2018)
© Leonardo Gutiérrez, 2017
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.