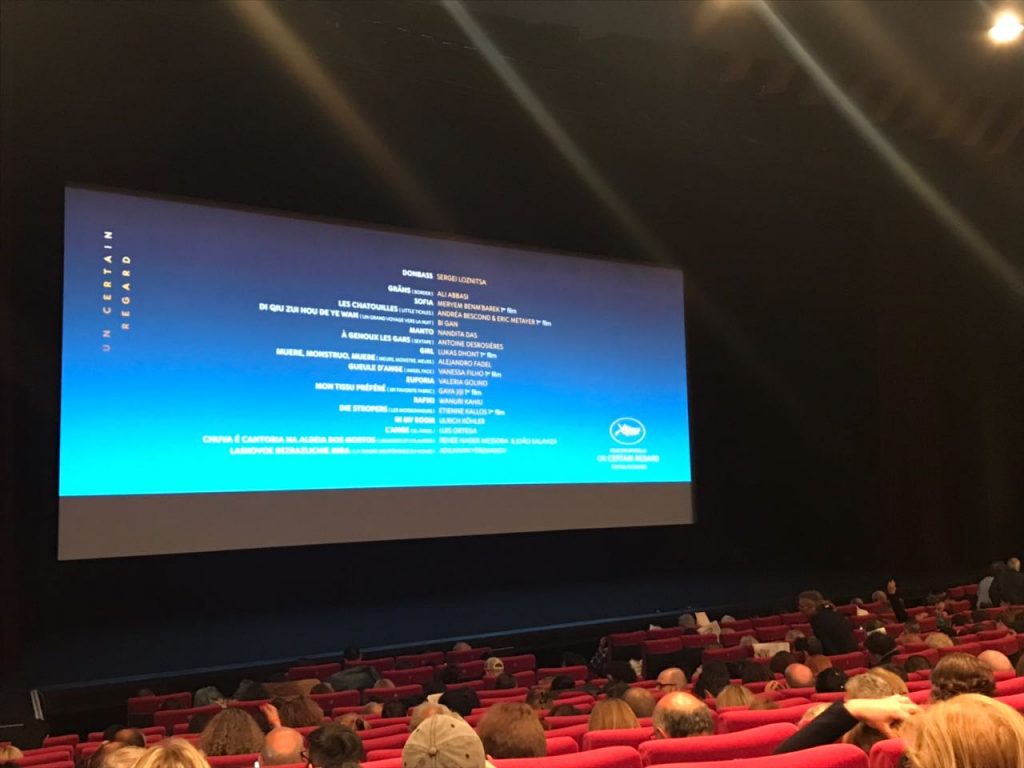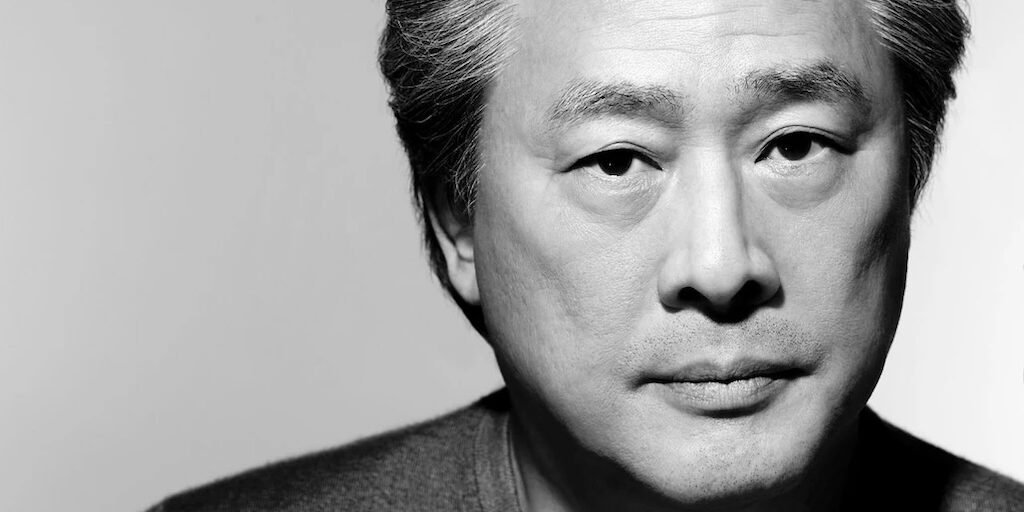Había mucha expectación para descubrir la nueva película de Bi Gan, emergente cineasta chino, tras la intrigante Kaili Blues, y de hecho, Long’s Day Journey Into Night ha sido una de las “sensaciones” del momento en Cannes: ovación, aplausos, etc. Una película en la que un personaje recorre una sucesión de escenas en sus sueños, en los que siempre busca algo de su pasado, y que concluye con un plano secuencia de más o menos una hora, en tres dimensiones. El resto de la película no es en relieve, y la forma de informar al espectador de que tiene que ponerse las gafas es, todo hay que decirlo, bastante elegante. El protagonista, dentro de lo que parece, como todas las secuencias anteriores, un sueño, entra en un cine, y vemos cómo los espectadores de esa sala se ponen las dichosas gafas. Como toda la película, ese larguísimo plano busca y logra una seducción formal muy llamativa, con una estética cercana del cine policiaco, y nosotros entramos gustosos o intrigados en el juego. Por decirlo así, Bi Gan está en el bando de la bella imagen. El problema es que, cuando uno ha visto Kaili Blues, tiene la sensación de haber sido embaucado en una especie de trampa. En aquella película, mucho más realista, un personaje tenía que ir a la región china de Kaili (aquí es lo mismo) en busca del niño que su padre abandonó (aquí va en busca de una extraña historia relacionada con su madre y con una mujer que parece ser su ideal femenino). Y el plano secuencia es aquí también el último (aunque larguísimo) de la película, como en Kaili Blues. Esa forma de repetir un esquema ya utilizado confirma una sospecha: para Bi Gan, el sueño aquí no es más que una trampa narrativa para aplicar su plantilla. Con la mitología del sueño sucede un poco lo mismo en ciertas películas que con las drogas: un personaje, de pronto, se mete un montón de droga y la película enloquece con él, y el espectador está obligado a adentrarse, lo quiera o no, en ese mismo trip, si no quiere sentirse excluido (cosa que a nadie le gusta, sentirse la persona que, en una fiesta, no tiene nada que decir a nadie y no le gusta la música, claro, de ahí que uno se fuerce a entrar en el juego en busca de ese placer que parece tan natural). Los trips y los sueños, como todo en la vida, los hay mejores y peores, y el viaje onírico de Bi Gan, insisto, bastante bello, es contradictorio: como adelantábamos, la idea de sueño es empleada aquí más como una excusa narrativa que como la puerta a algo, más como una forma que como un fondo, cosa que le permite contar lo que le apetezca en las secuencias (y de hecho, sólo usa del sueño el hecho de que los elementos de todas ellas se crucen, repitan y entremezclen), pero no nos propone con ello ninguna experiencia mística (sólo plástica), ninguna novedad mitológica (sólo iconográfica). Nada trasciende. Lo peor es que esto se siente ya desde el primer plano, en el que una mano de mujer sostiene un micrófono para que la cámara decida ascender y mostrarnos una bola de luces. A veces hay que fiarse de lo que uno intuye en un primer plano. Y es que lo mismo sucede con el plano secuencia: como en un exceso de bazinismo mal entendido, tanto este plano como el ya mencionado de Kaili Blues sólo logra producir algo por un aspecto, el de la inmensidad de la distancia recorrida. Allá, el personaje tomaba una moto y recorría una zona muy amplia cruzando incluso un río, pasando por una fiesta donde alguien cantaba una canción cursi. Acá, va de una zona oscura a una habitación donde un niño le ayuda a salir gracias a una tirolina, descendiendo de una altura impresionante, y luego usa un truco mágico para incluso ir volando hacia otra zona donde, en un karaoke, alguien canta una canción cursi. La cosa empieza bien, no obstante: en ese mundo de oscuridad, el personaje avanza con una linterna, como Diógenes buscando al hombre. Bi Gan se ocupa de que la linterna siempre ocupe una plaza esencial en el encuadre, aunando así el soporte (la 3D) con la puesta en escena (la luz en relieve contra la oscuridad). Pero en su exagerada exhibición de talla y de relieve (que no preferimos no psicoanalizar) y esa prohibición demencial del montaje, acaba casi contradiciendo a Bazin. Lo que habría sido una idea de pureza cinematográfica termina dando incluso una sensación de videojuego. Es el problema de poner trampas al espectador: a veces el cineasta corre el riesgo de ser él quien caiga en ellas.
Mañana habrá que volver con Lars Von Trier, pero no antes. Sobre todo porque creo que en la película hay un momento clave y que es tan descuajeringante que apenas pude seguir los subtítulos mientras mis ojos intentaban comprender. Si de aquí a entonces logro enterarme con exactitud de qué es lo que cuenta, volveremos a The House That Jack Built.
@ Fernando Ganzo , 2018 | @GanzoFernando
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.