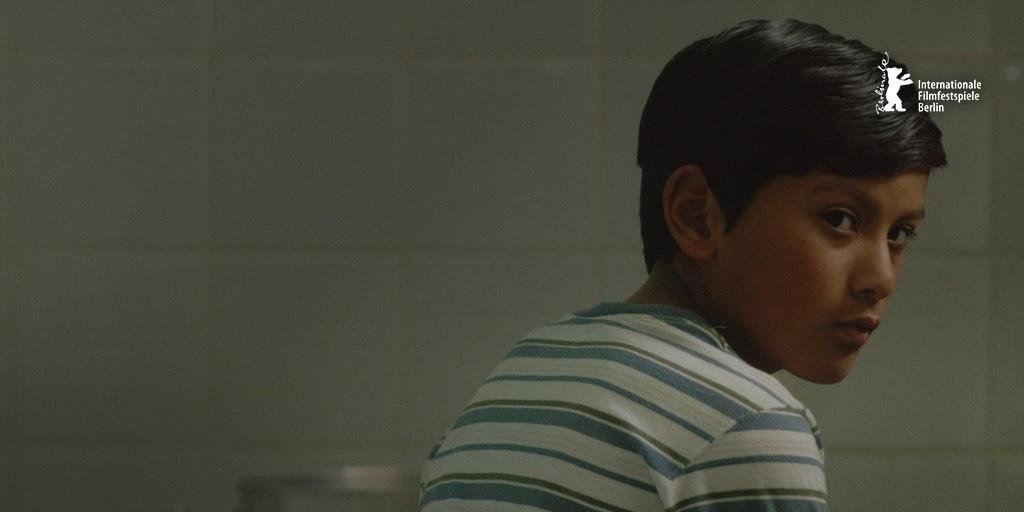APAGÓN CRONOMÉTRICO
Es interesante pensar Gazer como una pequeña bomba de tiempo, es decir, un artefacto que trabaja sobre la temporalidad. Su protagonista padece discronometría (a raíz de un deterioro cognitivo), una enfermedad que no le permite percibir con total claridad el paso del tiempo. Debido a esto, sufre una serie de “apagones” que la dejan sin conocimiento durante varias horas.
La historia es sencilla: una mujer (que fue madre a muy corta edad) padece la enfermedad antes mencionada, que acorta sus posibilidades de vida a unos pocos meses. En este estado, decide reunir una suma importante de dinero para dejarle a su pequeña hija. Casi por milagro, aparece una mujer que promete darle bastante dinero a cambio de que cometa una pequeña tarea delictiva para ella. A partir de aquí, el relato empieza a enredarse, tomando forma de espiral.
La ópera prima de Ryan J. Sloan trabaja minuciosamente sobre la dosificación de la información y el punto de vista. El nombre de la protagonista no es informado hasta el segundo acto, y esto no es una casualidad, dado que la confusión sobre la identidad de los personajes es una constante durante toda la película.
Todos los elementos que conforman la puesta en escena y su ensamblaje potencian el relato de forma envidiable; la protagonista padece pesadillas relacionadas al ¿suicidio? ¿asesinato? (un interrogante que, como tantos otros en la película, no termina por estar sobreentendido) de su esposo, y la forma, desde el montaje, de entrar o salir a estas escenas oníricas propone desorientaciones tiempo-espaciales claves para mantener una tensión latente.
Un ejemplo de esto se da en una escena en la que la protagonista mira (en primer plano) hacia la puerta cuando alguien la toca. Corte a: un plano de la puerta abriéndose y la protagonista entrando a una casa ajena. ¿Qué es lo que miraba la protagonista? ¿La escena anterior fue real o estuvo en la cabeza de la chica? El film está plagado de ideas similares a la ejemplificada. Resultan muy interesantes a la hora de narrar una psique dañada, quizás alienada de la propia realidad. O en tal caso, el juego que propone el film a su espectador es cederle la responsabilidad de descifrar cuál es la realidad.
Otro juego interesante desde la puesta en escena se propone a partir de su formato intrínseco. La película está filmada en un aspecto 2.35:1. Esto quiere decir que es una película más ancha que el formato estándar actual (1.85:1). Este look, más allá de su carácter vistoso, es generalmente utilizado, en la película, para “encerrar” a la protagonista en primeros planos asfixiantes y volver inabarcables a las calles en donde se desarrolla la historia.
Un thriller a cocción lenta, que conjuga elementos en clave de homenaje a La ventana indiscreta (1954), El samurái (1967) o incluso los últimos films de los hermanos Safdie, Viviendo al límite (2017) y Diamantes en bruto (2019). Debido a la precisa dosificación de la información que brinda el guion firmado por su director y su protagonista, el film nunca se torna una experiencia redundante o soporífera. Resulta, por el contrario, una ópera prima estimulante, que augura un porvenir (como mínimo) atendible de un nuevo director.
![]()
(Estados Unidos, 2024)
Dirección: Ryan J. Sloan. Guion: Ryan J. Sloan, Ariella Mastroianni. Elenco: Ariella Mastroianni, Marcela DeBonis, Renee Gagner, Jack Alberts. Producción: Ryan J. Sloan, Ariella Mastroianni, Matheus Bustos, Mason Dwinell, Bruce Wemple. Duración: 114 minutos.