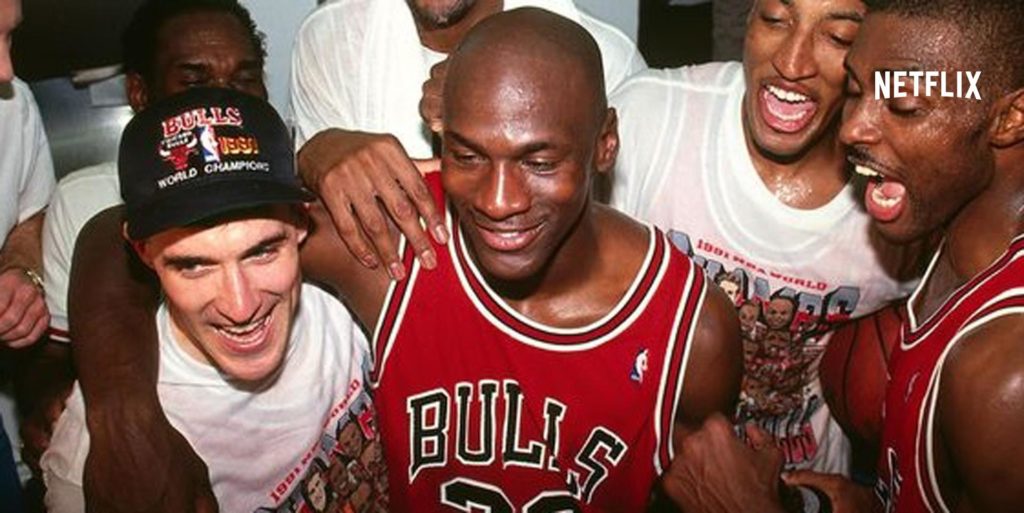MICHAEL JORDAN Y NORMA DESMOND
Por exigencia de la cuarentena, The Last Dance se terminó de apuro: los dos últimos episodios son más chatos, se limitan a resumir los últimos partidos y carecen de la complejidad narrativa de los capítulos anteriores. Es como si las series no pudieran evitar ese tinte un poco bastardo, crasamente comercial, que suele atentar contra su unidad y su coherencia. Pero entre el primero y el octavo episodio, el relato de The Last Dance está estructurado a partir de tres hilos que se alternan mediante idas y vueltas en el tiempo: la temporada 97-98 de los Chicago Bulls en la NBA (en la que iban por su segundo tricampeonato), la génesis del equipo y la trayectoria de su principal protagonista. Los hechos de ese pasado contado por tres vías están acompañados de entrevistas en el presente que completan la vida deportiva y el retrato personal de Michael Jordan, considerado el mayor basquetbolista de todos los tiempos e incluso el mejor de todos los deportistas.
Ese retrato colectivo a base de testimonios no resulta en una figura simpática sino el de alguien con un enorme carisma, pero más temido que amado. Y, aunque Jordan sea el principal entrevistado, no intenta quedar bien. Así la serie, casi por voluntad de su protagonista (quien, indudablemente, tuvo un control sobre el producto final), se va centrando en una constante inesperada para quien no conozca la NBA en esos tiempos: la pulsión de Jordan por intimidar, castigar y humillar tanto a los compañeros como a los rivales, complementada por su necesidad de registrar o inventar ofensas para mejorar su rendimiento en la cancha. Este leitmotiv, que va mucho más allá de una estrategia de motivación, se hace cada vez más marcado a medida en que transcurren los capítulos y se cuentan ejemplos de las llamadas “Jordan Rules”. La exposición de ese ambiente atravesado por la incomodidad y la agresión le imprime a la serie un carácter lúgubre en lo que se refiere a la intimidad del personaje, en claro contraste con lo luminoso de sus actuaciones y sus victorias. Jordan no solo reivindica el odio como estrategia principal para el triunfo, sino que no parece haber tomado distancia de él. Preguntado si sigue odiando a los Detroit Pistons, el equipo que postergó por dos años su primer título, Jordan contesta que los odia más que antes.
Michael Jordan, esa figura que aparece de espaldas en la primera toma, esa figura gruesa, de mirada torva, con signos de hacer abuso del alcohol, no solo acepta que fue un matón en la cancha y un déspota fuera de ella, sino que se empeña en reivindicar ese famoso “querer ganar a todo” que uno ha escuchado en boca de muchos deportistas y que define a un ludópata. Más aún, en las entrevistas actuales, insiste en seguir haciendo daño cuando la provocación ya no le sirve para ganar. En muchos momentos, Jordan se obstina en justificarse, en atribuirse la gloria casi con exclusividad y en seguir desmereciendo a los que la compartieron en su día. En ese sentido, es asombroso lo que hace con Scottie Pippen, quien fuera su compinche, el más cercano de sus compañeros de equipo y una ayuda inestimable para ganar sus títulos. Jordan lo acepta a veces, pero no deja de recordar que Pippen traicionó a los Bulls nada menos que tres veces: haciéndose operar en medio de la temporada, apareciendo con un misterioso dolor de cabeza en una final (“son cosas de Scottie”) y, sobre todo, negándose a entrar a la cancha porque el técnico no lo eligió para la jugada decisiva de un partido en el que Jordan ni siquiera jugó. Esta anécdota es mínima y podría no estar en la película. Pero es como si Jordan hubiese querido que cada debilidad ajena quede expuesta en contraste con su propia fortaleza. Esa denigración de Pippen contrasta con la licuación de sus momentos oscuros, como el haber presionado para que su odiado Isaiah Thomas fuera excluido del equipo nacional. Por momentos, es como si los realizadores de la serie se hubieran tomado en serio lo de que Jordan era un dios y el resto simples mortales, una broma que aparece a cada rato en distintas bocas.
Sin embargo, hay tres momentos que apartan a la serie de ese tono y de la monotonía de lo hagiográfico. Son momentos particulares de su trayectoria que representan una alternativa a esa repetición incansable y angustiada de viejos odios y eternos triunfos. Son tal vez los tres momentos en los que Jordan se queda sin revancha.
El primero es la llegada del entrenador Phil Jackson al equipo en reemplazo de Doug Collins. Collins había construido un equipo más sólido que la deprimente franquicia que eran los Bulls antes de Jordan. Pero su juego se basaba en darle todas las pelotas a su estrella. Jackson llega con otra idea, la de confiar más en el juego de equipo a partir de una sofisticada gama de triangulaciones sin que Jordan deje de lado su protagonismo. El jugador reconoce que el técnico hirió su vanidad al privarlo de la tenencia permanente de la pelota, pero el sistema llevó a que los Bulls empezaran a ganar torneos. Jackson es una figura paterna para Jordan, quien siempre vivió tratando de complacer a su padre real. Jordan nunca habla mal de Jackson. Es del único del que no habla mal. En ese momento de la serie, por otra parte, es muy interesante la explicación del funcionamiento del equipo, tal vez mucho más que la divulgación de secretos de vestuario que ocupan un lugar importante en The Last Dance.
El segundo momento tiene que ver con el retiro de Jordan en 1993, después del primer tricampeonato, del asesinato de su padre y de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es decir, después de sufrir un golpe durísimo en lo personal y de alcanzar la gloria deportiva (ningún equipo había logrado tres títulos seguidos cuando lo hicieron los Bulls). La serie (creo que ese es su mejor momento), construye bien la escalada dramática que lleva a Jordan al hartazgo de ser Michael Jordan, ese personaje omnipresente en las publicidades, acosado por la prensa, exigido por los aficionados y al que no le quedan hazañas a la vista como jugador. Y entonces, harto y agotado, decide abandonar el básquet y probar fortuna en el béisbol, un deporte que empezó jugando de chico. En esa vuelta atrás subyace la sensación de que su única época realmente feliz fue la de sus comienzos, cuando arrancó desde cero sin siquiera exhibir al principio un gran talento, para ir reemplazando esa carencia por una extraordinaria disposición atlética, una vocación inusitada por competir y una sobrehumana capacidad para aprender y perfeccionarse.
Hago un paréntesis para incurrir en una herejía. Nadie puede poner en duda que Jordan fue un fenómeno como deportista. Pero su extraordinaria destreza, su dominio de todas las facetas del juego y la belleza plástica de sus movimientos, tiene un no sé qué de mecánico y esforzado, de aprendido y ensayado, de acrobático y aparatoso. Y le falta una pizca de inspiración, la que entre sus contemporáneos tenían, por ejemplo, Magic Johnson o Charles Barkley (la jugada más linda de todas las que el enorme material de archivo permite ver en The Last Dance es, a mi juicio, un pase de John Stockton, el base de Utah, que fue pura improvisación). Esta incursión en el delirio me llevaría a concluir que Jordan sufría por esa falta y la envidiaba. Cierro el paréntesis antes de que me lleven al manicomio, pero mientras me ponen el chaleco, grito que Jordan se parece más a Cristiano Ronaldo que a Maradona o a Messi.
Vuelvo con el pasaje de Jordan por el béisbol. Allí es un aprendiz de treinta años que debe empezar jugando en las ligas menores y cuyo techo es llegar a ser un profesional correcto en las mayores. No sabemos cuáles eran las expectativas de Jordan al respecto, porque nadie se lo pregunta y es un tema que parece negarse a tratar. Ese período de dieciocho meses en el béisbol es el de un jugador común, uno más, a pesar de la repercusión en los medios, pautada por una hostilidad absurda de parte de la prensa deportiva. Sin embargo, su rendimiento es superior al esperable y hubiera sido interesante saber cuál era su límite en ese terreno, aunque es natural que se sintiera frustrado porque solo era uno más. Sin embargo, aprovechando una huelga de beisbolistas con la que se solidariza, Jordan abandona su segundo deporte y vuelve al básquet en busca de nuevas hazañas, hazañas de un semidiós y no del deportista normal que se conforma con llegar a ser parte de la élite. La del béisbol será una derrota sin revancha.
El tercer momento es el de su segunda salida de los Bulls hacia un retiro que tampoco será definitivo. Al principio de la emporada 97-98, los dirigentes anuncian que, sea cual fuere el resultado, no le renovarán el contrato al entrenador Phil Jackson y se dedicarán a “reconstruir” el equipo. Michael Jordan anuncia que, en ese caso, no seguirá jugando. Los motivos de esa decisión son muy oscuros y materia de especulación en los primeros capítulos de la serie, aunque después el asunto se despacha sumariamente, acaso por el apuro arriba mencionado. Nunca quedará claro por qué el propietario Jerry Reinsdorf y el gerente general Jerry Krause (el indiscutible villano de la serie) decidieron deshacer un equipo ganador y atentaron contra su moral en medio de la temporada en curso e imponerle a su máxima figura el peso de la organización frente a los individuos. En el último capítulo, Reinsdorf da algunas razones incomprensibles al respecto y, como Krause había muerto en 2017, no aparece entre los entrevistados. Jordan sufrió allí una derrota, pero no a manos de un mejor equipo sino de alguien con más poder que él. Y se tuvo que ir de los Bulls contra su voluntad. Su revancha se redujo, en todo caso, a disfrutar de que la reconstrucción de Krause fue un desastre. Y también a intentar ocupar el lugar del poder institucional. En el 2000 volvió como jugador pero también como Presidente Operativo de los Washington Wizards, un episodio que apenas se menciona en la serie, que no fue de los más destacados de su vida deportiva y durante el cual se mostró particularmente despótico. Luego se convirtió en propietario de otro equipo, los Charlotte Hornets. Y de eso tampoco se habla en The Last Dance. De hecho, es como si todo se terminara en ese último baile, la temporada 97-98.
Los jugadores retirados tienden a padecer el síndrome de Norma Desmond, la vieja actriz de Sunset Boulevard que se niega a reconocer que su época ha pasado y vive esperando una segunda oportunidad, aunque para un deportista sea imposible. Los astros del deporte negocian con dificultad el alejamiento de las canchas. Algunos terminan en la ruina, aunque ese no es el caso de Jordan, que hoy sigue siendo un multimillonario, una figura rutilante, un dirigente deportivo y un exitoso hombre de negocios. Pero The Last Dance es un extraño intento de demostrar que sigue vigente. Como Desmond, Jordan es capaz de matar para lograrlo. Así es como liquida simbólicamente a sus viejos compañeros, así es cómo delata a los veteranos de la generación anterior a la suya como drogadictos y borrachos, así es como no dice una palabra de los jugadores que lo sucedieron. Como Norma Desmond, Jordan podría pronunciar la línea de diálogo más famosa de Sunset Boulevard: “Yo sigo siendo grande pero las películas se achicaron”. Jordan transmite la idea de que el basketball se terminó con él. Que después vino algo distinto, de lo que no vale la pena hablar. Como narración, The Last Dance tiene un sentido terminal, definitivo, el de una catedral construida con esfuerzo y crueldad y que no admite comparaciones. Y, como Norma Desmond en su delirio final, Jordan se propone decirle al director cómo tiene que filmarlo.
Hay otro protagonista en Sunset Boulevard. Es el guionista que encarna William Holden. Cuando empieza la película, la voz de Holden comienza a contar la historia pero el personaje yace en el fondo de la pileta, asesinado por la vieja actriz, aunque el espectador no sabe que está muerto. Cuando termina The Last Dance, Jordan es ese cuerpo grueso que vemos de espalda al principio, y también esa cara abotagada por el alcohol que habla como si estuviera más allá de todo, como si ya estuviera fuera de todo presente. En lo que respecta a su gloria deportiva, aunque la tiene presente hasta en sus mínimos detalles y sigue conservando intactos todos sus rencores, no parece dispuesto a disfrutarla y se refiere a ella como si se la hubiera llevado al más allá y desde allí nos hablara. Como Charles Foster Kane en El Ciudadano, Jordan muere simbólicamente en medio de todos sus trofeos, mientras el resto del mundo trata de descubrir su Rosebud, la razón por la que este otro hombre tan famoso necesitó odiar de un modo tan rotundo como para que su arrogancia actual siga irritando a los que lo trataron y su celebración se parezca a un monumento fúnebre diseñado por el muerto.
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.
(Estados Unidos, 2020)
Dirección: Jason Hehir. Con: Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Larry Bird, Magic Johnson, Carmen Electra, Kobe Bryant. Producción: Nina Krstic, Matt Maxson, Jake Rogal, Alyson Sadofsky, Jon Weinbach.