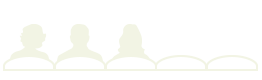Este documental no es para los torpes que dejan comentarios en las películas de IMDb. Peplums sinérgicos de lejanos parajes periféricos en blanco y negro y pijas enormes y negras, erectas cuales mástiles horizontales. De esto se trata en alguna medida (20 centímetros suele ser la medida, ya verán por qué). Todo en primer plano. Otro primer plano no apto para menores de edad mental: las lenguas de dos tipos jugando un juego serpenteante de saliva y neones berretas protoochentistas. El gran Abel Ferrara, ya saben, el neoyorkino más impío del cine contemporáneo, saca de la galera este documental hecho de taco en primera persona sobre el propietario de un complejo de salas de cine de Queens, Nueva York, que sostiene una honesta y modesta cruzada de emprendedorismo personal contra las corporaciones del entretenimiento que lo arrinconan extorsivamente cada año y que, no obstante, nunca han podido derrotarlo. Nicolas Nicolau, se llama este hombre, y es un inmigrante de origen griego locuaz y campechano que conversa con Ferrara con la idea rectora de rememorar (y [auto]conmemorar) una vida entera detrás de las películas, tanto física (empezó como proyectorista) como sentimentalmente (terminó siendo un cinéfilo consumado de cánones sui generis y polimorfos, y de otros bastante tradicionales, sobre los gustos cinematográficos). El relato de Nicolau, frecuentemente coronado con el punto y seguido gestual de un habano en mano, vertebra sus inicios pobres desde la emigración hacia los Estados Unidos con la compra final –coda de un Sueño americano concreto– de su propia sala de cine, edificada en un edificio del siglo 19 levantado como cuartel de bomberos y luego usurpado por el boom del cinematógrafo a comienzos del siglo pasado, sumando la faceta de exhibidor en su prontuario cinéfilo-empresarial. Los cines que se evocan en este documental son, por lo tanto, los cines a los que iba Travis Brickle, el inestable protagonista de Taxi Driver. La escena de la obra maestra de Scorsese en la que Brickle asiste al cine porno con la rubia activista política no queda afuera del montaje final de The Projectionist. Esta casualidad: la obra magna de Scorsese-De Niro es de 1976, año en que Ferrara debuta con su opera prima pornográfica 9 Lives of a Wet Pussycat –escrita insólitamente por Nicholas St. John, su solemne e iconoclasta guionista habitual a posteriori– en la que el mismo Ferrara actúa, dejándose felar el falo, como dijo el poeta, en diégesis prohibida para menores. Time Square, la meca de los exhibidores exploitadores, el escenario pretérito de un sueño erótico que devino pesadilla de la gentrificación.
Gran parte del relato general de la película es pronunciado a pie, con Nicolau caminando junto a Ferrara y su familia por las calles de La Gran Manzana en las que eructó el auge urbano de las salas dedicadas al cine de explotación en general y al de explotación sexual en particular, el sexploitation nuestro de cada día. The Projectionist, así, se convierte de a poco en un soliloquio turístico, casi un “movie-tour” de este participante real del Sueño americano que empezó bien de abajo, cobrando entradas y limpiando un cine por las noches para terminar siendo empresario perseverante, un soldado del exploitation de su misma pasión. Nicolau es un personaje típicamente cinematográficamente neoyorkino, y lo afirmo, no habiendo pisado los Estados Unidos, sino habiendo visto innumerablemente al arquetipo inmigrante del cine de Hollywood, esa criatura localista, triunfalista y ligeramente melancólica que sostiene el ducto de su carisma a base de una labia que bien podría haber sido escrita para personalidades chantas y magnéticas como las que compone Joe Pesci para Martin Scorsese o componía Danny Aiello para todos los compas, porque tanos, griegos, turcos, armenios, latinos y orientales, en Hollywood, hablan el mismo cocoliche pluricultural estereotipado.
Pero además de una jerga localista de los setentas traducida al lenguaje atemporal del cine (Ferrara es un documentalista oportunista y sagaz, pero no un improvisado, como sostienen los detractores de su faceta sobre lo no-real), The Projectionist nos reserva micro-espectáculos archivistas con los que la gramática de la película vulnera la sucesión ininterrumpida de confesiones de Nicolau; esto es, parte del goce que produce este documental descansa su lubricidad en la plétora de fragmentos de escenas de algunas de las películas non sanctas que marcaron aquella irrepetible era dorada de la libertad individual y de las manifestaciones culturales del espíritu salvaje. Por eso, avisamos, Ferrara no intercala imágenes de El ciudadano o La dolce vita para un libro de bronce historiográfico. No no no. Irrumpen, ante nuestros abotagados ojos de espectadores de normas hollywoodianas neofóbicas, encuadres de películas de aquella década de oro de orígenes remotos y pautas libérrimas, ancestrales para los cánones actuales de preservación política con pijas, tetas, conchas y culos masculinos selváticos cuyos glúteos equidistantes instalan visualmente una topografía simétrica con algún que otro Monte de Venus que también se deja ver en el material de archivo trash que exhuma Ferrara y que exuda esta película. Sudor, orgías y karate; películas de sexo y karate, básicamente así se les llamaba. La “mugre” que la gestión posterior de la alcaldía del conservador Giuliani barrió bajo la alfombra, liquidando toda una era de esplendor de la degradación del tabú.
Ferrara tampoco exilia del montaje datos desopilantes que el cinéfilo amará por siempre. Como el hecho de que una de sus primeras jefas fuera la legendaria Chelly Wilson, una mujer judía muy entusiasta que huyó de Grecia con su familia ante el arribo del nazismo y que, a pesar de su inofensivo y señorial aspecto de monja laica abocada a la caja de la cooperadora escolar de la escuela religiosa de sus hijas ultra-beatas, llegó a Nueva York para convertirse, merced a sus habilidades mercantiles y a su perspicacia comercial, en propietaria de una cadena de cines porno muy lucrativa que proyectaba, según el testimonio de Nicolau, “ese tipo de películas en las que las chicas jugaban el vóley para que sus pechos se balanceen arriba-abajo”. Cuenta Nicolau que Wilson vivía en un sucucho ubicado arriba de una sala de cine porno gay de la que emergían vahos de semen vaporizado. Este es uno de tantos testimonios de Nicolau que hacen de The Projectionist un viaje en el tiempo, pero en el tiempo del cine, que es el Tiempo Mayor, casi el del dios Cronos, articulado por detalles nimios que engrandecen sin parecer algo que parecía pequeño y sin importancia.
Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.
(Estados Unidos, Grecia, 2019)
Dirección: Abel Ferrara. Duración: 80 minutos.