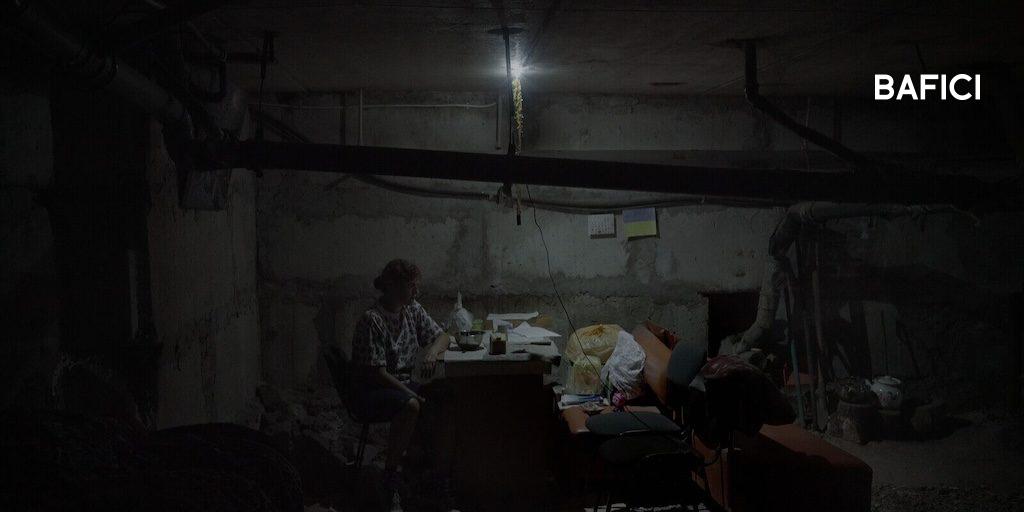Durante el año 1980 tuvo lugar un éxodo masivo de cubanos hacia Miami. Dicha emigración contó con el aval de Fidel Castro y puso en aprietos a la administración Carter, dado que muchos de los recién llegados habían estado en cárceles o en instituciones mentales de su país natal. El curioso hecho, bautizado “Éxodo de Mariel” en honor al puerto de partida, fue el motivo argumental esbozado por Sidney Lumet para filmar la remake de Scarface, El Terror del Hampa, clásico de gánsteres dirigido por Hawks y estrenado en 1932. Lo cierto era que, por cuestiones de presupuesto, rodar en Chicago no contaba como opción.
La historia ya la conocemos: El refugiado Tony Montana llegaba a Miami con su amigo Manny y otros indeseables. Allí se asociaba con un poderoso narcotraficante y en poco tiempo forjaba su propio imperio de las drogas. Su riqueza crecía tan vertiginosamente como su lista de enemigos. La paranoia, los impulsos megalómanos y una desaforada adicción a la cocaína terminarían llevándolo a la perdición más temprano que tarde.
Algo descontento con el guión de Oliver Stone (que en ese momento atravesaba su propia odisea cocainómana), el realizador de Tarde de Perros dio un paso al costado. El productor Martin Bregman recurrió entonces a un Brian De Palma inspiradísimo, cuyos antecedentes inmediatos eran Vestida Para Matar y El Sonido de la Muerte (Blow Out).
Como era de esperarse, a De Palma no le incomodaron los tiros ni la sangre. El guión le gustó tanto que desechó Flashdance, otro de los proyectos que le habían ofrecido. Por su parte, Al Pacino fue seleccionado para el papel de Tony Montana luego de que De Niro lo rechazara amablemente. Una vez encaminado, el rodaje debió trasladarse a Los Ángeles. Enfurecidos con la imagen que la película ofrecía de ellos, los cubanos de Miami hicieron imposible su filmación en dicha ciudad.
Scarface es una película excesiva por donde se la mire. La (sobre)actuación desquiciada de Al Pacino, el manierismo visual de De Palma y la música anfetaminosa de Giorgio Moroder la convierten en un tour de force pasado de rosca, hiperviolento, orgiástico. Los caricaturescos acentos cubanos incrementan esa agresividad, esa sensación de estar ante una obra de su época. Todo parece indicar que el sueño americano en la era Reagan tiene el rostro enfermizo, lujurioso y mandibuleante de Tony Montana. Su lema “El mundo es tuyo” refleja aquello a lo que puede aspirar un cubano marginal en los Estados Unidos blancos y protestantes de los años 80: Ser un fantasma dentro del sistema, hacer el trabajo sucio, siempre bajo la atenta mirada de los organismos de control. Tony no es más que un engranaje necesario, un espécimen cuyo poder no le pertenece realmente. Como ejemplo de esto cabe mencionar a su novia Elvira, interpretada por Michelle Pfeiffer. Rubia, delicada, americana, es sin duda el objeto más caro de su colección, una pieza que puede exponerse cual muestra del status social adquirido.
Caracortada inaugura su efímero reinado en el mismo momento en que los gánsteres de Scorsese muerden el polvo, y ése no es un dato menor. Recordemos Buenos Muchachos o Casino: Aquellos mafiosos italoamericanos eran hombres de otro tiempo, con otras reglas y otros valores. La intensificación del narcotráfico en la frontera y el boom de la cocaína marcaban para ellos el principio de una decadencia inexorable, el advenimiento de una nación muy diferente a la que habían conocido desde la posguerra (Sin Lugar Para Los Débiles, de los hermanos Coen, tematiza dicha imposibilidad de comprender el cambio de época). En esta nueva estructura de poder rige la ley del más fuerte y Tony Montana, siempre listo para la acción, lo sabe. Su sangrienta apoteosis termina siendo todo lo escandalosa que debía ser. Montañas grotescas de cocaína, jacuzzis, laberintos de espejos, circuitos cerrados de televisión, autos lujosos y alfombras doradas configuran el escenario. Consciente de que el final se acerca, el protagonista toma su M16 y sale a encontrarse con la muerte en una lluvia de balas. A fin de cuentas, el mundo fue suyo tan sólo por unos instantes. La implacable dinámica del capitalismo promovido por Reagan y Bush, que trastoca las dimensiones espacio temporales en la (no) experiencia de quienes la padecen, implica asimismo la supresión anticipada de toda hegemonía duradera.
Inicialmente Scarface fue calificada con X por la MPAA debido a su “extrema violencia y lenguaje gráfico”. Los ejecutivos de la Universal, horrorizados, obligaron a De Palma a editarla tres veces. Este, sin embargo, no se dio por vencido, argumentando que la violencia mostrada en pantalla era un fiel reflejo de la vida real de los narcos, y que él buscaba concientizar a los espectadores. El organismo aceptó y le otorgó al film una más aceptable R. Si bien fue un éxito comercial, las críticas fueron lapidarias. El paso del tiempo, como siempre, echó por tierra las pavadas esgrimidas por la prensa especializada y convirtió la película en un ícono de la cultura pop, una fuente inagotable de todo tipo de merchandising. La historia del cine (y del arte en general) ostenta por doquier tales paradojas.
En poco tiempo tendremos la oportunidad de ver reestrenado este clásico de los 80. Pocos films concentran en sus rasgos retóricos, formales, una ilustración tan precisa de la era que los vio nacer. Scarface no podía desarrollarse antes ni después de ese período, habría sido otra película. Si bien eso suena como una obviedad para cualquier objeto artístico, no lo es tanto en este caso. La lucidez con la que De Palma y Pacino encararon el espíritu cínico y desbocado de aquellos años es extraordinaria, quizá sólo comparable a la que, en el campo de la literatura, exhibe el American Psycho de Bret Easton Ellis. Bienvenido sea, entonces, este regreso a una de las obras maestras más retorcidas del universo hollywoodense.