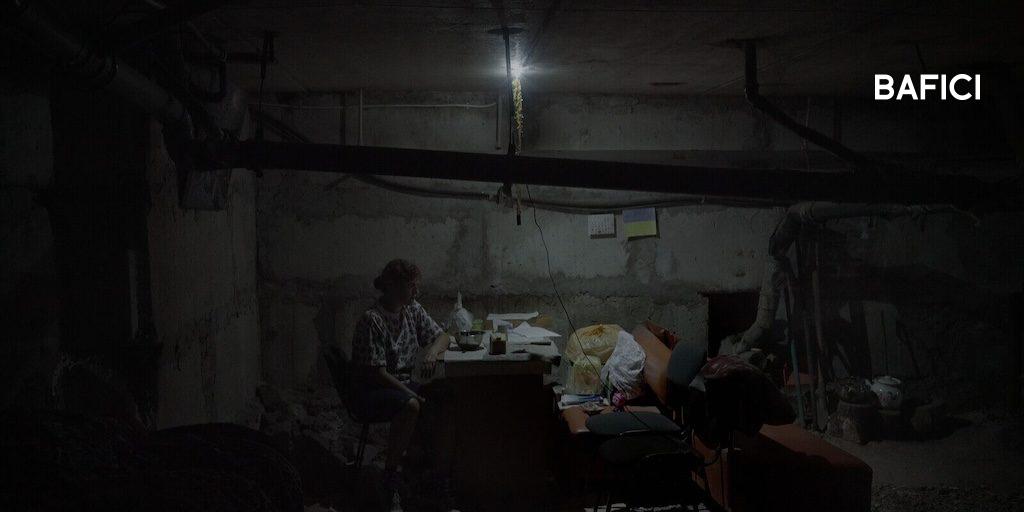Se dice
que Ridley Scott, aquel hábil artesano que en los comienzos de su carrera había
firmado dos clásicos instantáneos para luego convertirse, según alegan
muchos críticos, en el “Scott malo”, adaptó sin modificaciones el primer guión
original del viejo Cormac McCarthy. El resultado permite pensar que,
efectivamente, así fue. El Abogado del
Crimen (insulsa traducción del original The Counselor)
es una película inexpugnable, inasible, bizarra, que pasó sin pena ni gloria
por las carteleras del mundo, lo cual suena bastante lógico. Hay algo
en ella que sencillamente no cuaja, algo indeterminado y desconcertante.
La
última película de Scott remite, sobre todo, a Sin Lugar
para los Débiles, otra historia de McCarthy que los Coen
llevaron al cine. Como contrapeso de los brutales personajes que lo rodeaban,
el sheriff encarnado por Tommy Lee Jones representaba el viejo héroe americano.
Los nuevos males del mundo en 1980 -el narcotráfico y una violencia sin límites
en la frontera con México- le resultaban incomprensibles. El enfrentamiento, en
realidad, era entre los viejos y los nuevos Estados Unidos. El sueño de
posguerra por un lado, la avanzada neoconservadora por el otro. “No puedes
detener lo que se viene” era la frase que, pronunciada más de una vez, sobrevolaba
el relato. En este contexto de Nuevo Oeste, el implacable y misterioso asesino
interpretado por Javier Bardem se erigía como el verdugo perfecto. “Él tiene
algo que tú no tienes”, le decía el matón de Woody Harrelson al pobre diablo de
Josh Brolin. Anton Chigurh, tal era el nombre del imperturbable ajusticiador,
no estaba ahí por el dinero ni por las drogas. Su propósito, podría decirse,
residía en castigar sin piedad la codicia bajo cuyos efectos se estaban
pudriendo los cimientos morales de Norteamérica. Acaso un enviado divino,
acaso un ángel exterminador, Chigurh era el encargado de realizar un trabajo
para el cual el sheriff, hombre de otra época y de otros valores, estaba
demasiado viejo.
“¿Si la
regla que seguiste te llevó a este punto, de qué sirvió esa regla?” le
preguntaba Chigurh a uno de sus interlocutores antes de ejecutarlo. El destino
como consecuencia inexorable de las decisiones tomadas parece ser un tópico que
obsesiona a McCarthy. Algo de eso hay en El Abogado del Crimen,
sólo que aquí brillan por su ausencia los sheriffs y los profetas de la
destrucción. La elección del propio Bardem para interpretar al mamarrachesco
narcotraficante Reiner podría ser considerada un gesto de cinismo supremo. A
Merced de una estilística grotesca, manierista y pasada de revoluciones,
no hay personaje ni situación concreta que sobresalga. Dicho esto, la evocación
del destino queda a cargo del jefe de cartel encarnado por Rubén Blades,
quien, a través de un patético monólogo telefónico, le aconseja al abogado
del título (Michael Fassbender) que debe vivir con las decisiones que ha tomado
y los caminos que ha elegido. Debe vivir sabiendo que ahora está del otro lado.
Al
comienzo queda claro que el abogado acaba de pactar con el diablo, todas sus
conversaciones giran en torno a ese negocio oscuro, aunque no sabemos bien los
detalles. McCarthy y Scott, entonces, parecen decirnos: “Eso no importa”. Basta
con observar los rostros desencajados, los gestos hiperbolizados, los diálogos
estrafalarios. Nada de lo que estamos viendo tiene sentido. De esta manera, el
devenir narrativo adquiere una opacidad indisimulada. Hay un camión de
desechos con una gigantesca carga de cocaína que se dirige de Ciudad Juárez a
Chicago, y las acciones nos trasladan ocasionalmente a lugares como Ámsterdam y
Londres, pero eso tampoco debería importar demasiado. Si uno mira con atención
la piel de los personajes, su textura, sus poros abiertos, el rictus que la
invade, descubrirá que el horror se palpa. Sería en vano, por cierto, individualizar
el Mal en un puñado de criaturas, ya que su extensión actual lo
abarca todo.
El
film, además, se permite algunas escenas delirantes, como aquella en la
que Cameron Díaz se masturba frotándose contra el parabrisas del lujoso auto de
Reiner. Aquí podemos apreciar la naturaleza salvaje que define a algunas
mujeres de McCarthy. El exótico personaje de Díaz, Malkina, vive su sexualidad
como un ejercicio de poder. Ella es la única que parece entender las reglas del
juego. “Dios, abogado -exclama Reiner- ¡Ella lo sabe todo!”. El erotismo crudo
y desaforado de la femme fatale se contrapone a las escenas de cama entre el
abogado y su ingenua novia Laura (Penélope Cruz), donde se habla mucho y se
hace poco. El sexo, entonces, es una cuestión de poder, que sólo los fuertes
saben manejar. El intento de Malkina por confesarse en una Iglesia no es más
que una broma macabra, que nada aporta a lo narrado. En esta coyuntura
irracional tampoco faltan las armas letales. El discreto tanque de aire
comprimido para matar ganado de Anton Chigurh es reemplazado por un artefacto
llamado “bolito”, cuyo cable metálico se ajusta al cuello de la víctima y
produce un degollamiento instantáneo. Lo sufre Brad Pitt
en plena city londinense. La violencia, habiendo traspasado todo límite, se
alimenta de dispositivos cada vez más sangrientos, que funcionan en todo lugar
y en todo momento.
Dicho
límite de lo sangriento, en todo caso, podría implicar la representación de lo
inimaginable. Así como en Sin Lugar para los Débiles no se
nos mostraba el asesinato de Brolin, aquí tampoco es necesario mostrar la
película snuff de la que es víctima Laura. ¿Para qué hacerlo, si ese “HOLA”
escrito en la superficie del disco virgen desata el más cruel de los espantos?
La atrocidad consumada resulta mucho más tenebrosa al hallarse fuera de campo,
y ya bastante tenemos con lo que vemos en pantalla. La presencia maligna,
treinta años después de los hechos narrados en Sin Lugar…,
es absoluta y no hay redención posible. En un mundo como éste, qué duda cabe,
reina el absurdo. Ya no se trata de gangsters
scorsesianos cediendo su lugar a especímenes como Tony Montana. Eso ya no causa
perplejidad. Actualmente, y más que nunca, la violencia es tomada como el
estado natural de las cosas. Si hay algo que debemos reconocerles a Scott y
McCarthy, fue haber consagrado el film al servicio de esa idea, tanto en sus
rasgos temáticos como retóricos.
Quizá
la síntesis perfecta de El Abogado del
Crimen se
encuentre en esa escena próxima al final protagonizada por John Leguizamo y
Dean Norris, en la que el camión llega a destino. Uno de los barriles contiene
un cadáver pudriéndose, pero nadie sabe nada al respecto. Ninguno de los
presentes sabe cómo el muerto llegó ahí. Son gajes del oficio, no hace falta
que se nos ponga al tanto del resto. Todo lo que necesitamos saber está en la
imagen, una imagen que se vuelve táctil en su registro de esos
rostros demacrados, agrietados, deformados por el miedo y la desesperación; sin
olvidar ciertas particularidades expresivas de los cuerpos, como el vestido
rojo que luce el cadáver de Laura al ser descargado en el basurero y
rodar entre los desperdicios. Scott filma estas
imágenes perturbadoras con una precisión estética notable. Probablemente pocos
recuerden su película. Quienes lo hagan, desde luego, no olvidarán el poder de
dichas imágenes.